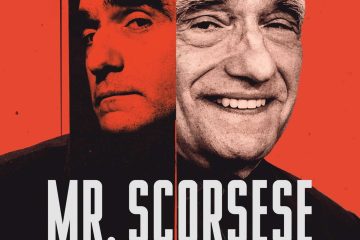La falta de escrúpulos no es una simple carencia individual: es una enfermedad social que se expande como moho en las grietas de nuestras instituciones y en la vida cotidiana. No surge de la nada; se alimenta de la impunidad, de la cultura del “más vivo”, de la celebración del abuso disfrazado de éxito. El sin escrúpulos no es un monstruo aislado, es una grave enfermedad de un sistema que premia la trampa y castiga la honestidad.
Quien carece de escrúpulos no duda, porque la duda exige conciencia. Avanza con la seguridad de quien ha aprendido que el poder se ejerce sin freno y que la ética es un estorbo. Su lógica es la del saqueo: apropiarse de lo que no le pertenece, manipular al vulnerable, convertir la fragilidad ajena en oportunidad. Y lo más grave es que la sociedad lo legitima: se le admira por “astuto”, se le imita, se le vota, se le aplaude.
La crítica más dura es que la falta de escrúpulos no es sólo personal, sino estructural. Está en el político que roba y se justifica diciendo que “todos lo hacen”. Está en el empresario que explota y trajina y se ufana de su habilidad y su riqueza. Está en el vecino que se apropia de lo común sin remordimiento alguno. Son actos que, sumados, destruyen la confianza y convierten la convivencia en un campo minado. La ética se vuelve excepción, la corrupción regla.
El problema no es únicamente el individuo sin conciencia, sino el coro que lo protege: el periodista que mira para el otro lado, la justicia que tiene tarifa, la ciudadanía que se resigna y, peor aún, se acostumbra. La falta de escrúpulos se convierte así en un pacto colectivo de impunidad, en una complicidad que degrada lo humano.
Criticarla exige nombrar lo incómodo: vivimos en sociedades que han renunciado a la duda ética, que han sustituido la solidaridad por la indiferencia y la dignidad por la mercancía. El sin escrúpulos es el síntoma visible de una enfermedad más profunda: la normalización del abuso.
Y sin embargo, la resistencia existe. Está en quienes dudan, en quienes se detienen antes de dañar, en quienes denuncian aunque el costo sea alto. La conciencia es incómoda, pero es también la única forma de preservar lo humano. La crítica radical nos obliga a reconocer que la falta de escrúpulos no es un accidente: es una elección, y cada vez que se tolera, se perpetúa.