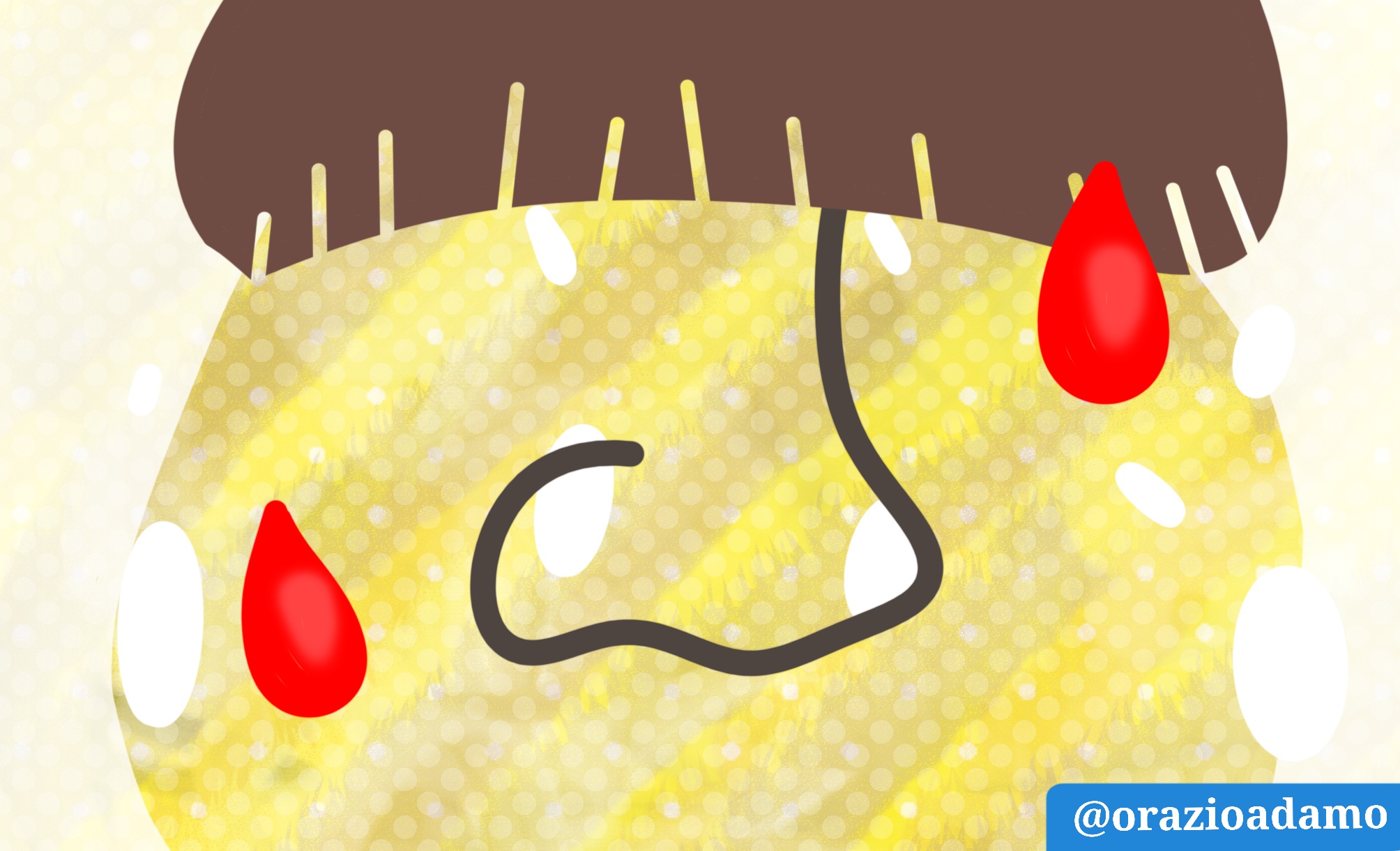Publicado en: El Universal
Lo imagino carcajeándose al enterarse que en cierto país del Nuevo Mundo descubierto por su paisano Cristóbal Colón, un grupo opositor con 70% de apoyo, el gobierno abrumado por 80% de rechazo popular y la hostilidad de “casi 60 países”, decidió que “no había condiciones para votar”. Murió hace veinte días y 494 años (junio 21, 1427 y le debíamos un comentario). Hay por decenas corrientes de amantes y odiantes de Nicolás Maquiavelo. Hegel lo consagró como “uno de los mayores talentos y corajes de la historia” y para Bertrand Russell, El Príncipe era “un manual de pandilleros”. En la literatura victoriana incluido Shakespeare, aparecen más de 400 juicios terribles sobre su “maldad”. Aquél funcionario honorable, trabajador, después de dirigir por 15 años la defensa, relaciones interiores y exteriores de su país, preso y torturado por el gobierno, cortó y vendió leña para vivir exilado y muere de peritonitis en la pobreza en brazos de su mujer, sus siete hijos y sus amigos. Años después de morir se publicaron sus dos obras principales.
El crimen fue describir cómo funciona exactamente el poder autoritario y sacar el debate de la falsificación propagandística. Pese a que lo declaran fundador de la ciencia política, no creo que sea una obra científica, porque los métodos de investigación y exposición de la ciencia inductivo experimental, surgirán en el siglo siguiente con Galilei, pero es empírico, no metafísico y basado en la observación. Habían pasado mil años de horrorosos desafueros de gobernantes laicos y eclesiásticos, retratados a la perfección, paradójicamente por Shakespeare y otros gigantes de la literatura. Aunque está a años luz de promover la inmoralidad, El Príncipe desnuda lo mismo que Macbeth y Ricardo III, que la moralidad del poder es otra distinta a la doméstica, y desató una reacción en cadena.
El advenimiento de la democracia limita la arbitrariedad de quienes mandan porque los somete a la Constitución y con frecuencia terminan en desgracia por violentarla, pero, aunque disminuida, la iniquidad permanece. Stalin, Mao, Castro, Hitler, Videla, Somoza, Franco, demuestran que ayer como hoy se cumple el axioma de Ashley: “el poder corrompe: el poder absoluto corrompe absolutamente”. La absolución de Maquiavelo, aunque Ud. no lo crea, se la dan grandes pensadores eclesiásticos, comenzando por los padres del liberalismo, que no son ingleses ni franceses de la Ilustración, sino curas dominicos y jesuitas de la Escuela de Salamanca en los siglos XVI y XVII. Maquiavelo niega que, en un mundo perverso, los mandatarios deban decir la verdad, ser bondadosos, justos, cristianos, respetuosos de la palabra dada y amados por sus pueblos.
La virtú en política no tiene que ver con la virtud de los griegos. Es la razón de Estado: el arte de conquistar el poder y no dejarse derrocar. Los teólogos jesuitas españoles comprenden el planteamiento y con rodeos terminan por aceptarlo, se maquiavelizan. El primero de ellos en analizarlo, Pedro de Rivadeneira, lo rechaza, pero comienza la evolución. En 1595 publica El príncipe cristiano, y su reacción es convencional: la razón de Estado hace del mandatario, que debe ser moralmente superior, un tirano, un criminal, un mentiroso y no puede ser cristiano. Luego Francisco Suárez da un gran viraje en De las leyes y el Dios legislador.
Dice que Maquiavelo creó una teoría del poder y una nueva moral política, pero que no puede articular las dos repúblicas: temporal y no temporal, la razón de Estado con los valores cristianos, y esa es la tarea. El príncipe debe garantizar el poder porque lo desempeña para proteger la comunidad que lo legitima. Pero Suárez flexibiliza el uso de la verdad: “hay que pasar del Dios engañoso del absolutismo, al Dios indescifrable… El Príncipe debe serlo… y hablar en claves cuando sea necesario”. Juan de Mariana avanza aún más en la maquiavelización jesuita. La justicia y la política nacen de dos reflexiones que no se cruzan. ¿Qué hacer cuando el poder está en juego y con él, el bien común? No hay que mentir, pero si ocultar, disimular, no se puede decir la verdad.
Baltazar Gracián fue confesor de un Virrey y vivió en la corte, no un diletante. Afirma que el hombre tiene que ser misterioso en la política porque Dios lo es: “sin mentir… no decir toda la verdad… hay que saber jugar con la verdad … no todas las verdades se pueden decir porque unas me afectan a mí (el Príncipe) y otras a los demás (la comunidad)”. En El Héroe y en El Criticón sostiene, como Maquiavelo, que “las cosas no pasan por lo que son sino por lo que parecen” y “la plebe carece del arte y no puede descifrar”. Gracián recomienda “hacer uso próximo de la mentira para llevar al pueblo por el buen camino” y defiende de las puyas de Maquiavelo a “Fernando de Aragón por ser el oráculo mayor de la razón de Estado”. Con la aceptación de la razón de Estado, el círculo de la vindicación maquiavélica por los jesuitas se cierra. Diego de Saavedra Fajardo escribe que “las palabras indiferentes y equívocas imitan al gran Creador. Quien no sabe disimular no sabe reinar… Decir la verdad sería de peligrosa sencillez”.
Lea también: «La ideología estrafalaria«; de Carlos Raúl Hernández