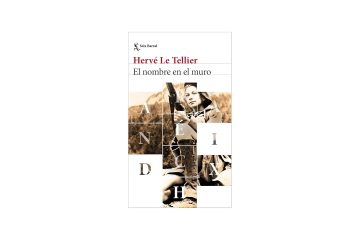En la penumbra de las eternas madrugadas de sus vidas en los conventos, las monjitas se ajetrean en la preparación de delicias. Muchas son para vender y así hacerse de un modesto ingreso; otras, para comunicarse con los visitantes con quienes el voto de silencio no les permite cruzar palabra; las más son para apaciguar el hambre en los orfanatos o aliviar el pesar en los hospicios.
En el mundo entero, una pléyade de ángeles cocinan. Se refugian en conventos donde transcurre en mansedumbre su existencia de hábitos y rosarios. Sus recetas adornan la historia culinaria, haciéndola una de rezos y letanías que se expresan en sabores que cobijan la voz de Dios.
Me he dedicado en estos tiempos sombríos que nos han tocado vivir a curucutear en el arte de la «cocina de convento». Con ello he procurado un escape sutil del rigor y la aridez continuos en que se ha convertido mi oficio de periodista de opinión, en el cual me ha tocado elevar gritos de alerta ante los desmanes que ocurren en mi país y en otros tantos, a los cuales hombres pérfidos han convertido en agrios ejemplos del no deber ser.
En mi búsqueda he confirmado que las monjitas siempre incluyen en sus recetas algún propósito: un ruego por los enfermos, por los desvalidos, por los huérfanos, por los extraviados, por los carentes de fe. Las monjas, en lo que ocupa a las mesas, rezan y cocinan, rezan y amasan, rezan y cuecen guisos, rezan y baten claras, rezan y hornean. Cocinar es su plegaria, una oración dulce y extasiada. Doquiera que haya un convento cristiano, las monjitas se abocan a alguna tarea culinaria. Mientras cocinan, buscan ofrendar a los fieles una esperanza perdida en los recovecos de un mundo que tristemente cada vez reza menos. Hay monjas que son de clausura, pero que no han hecho voto de silencio y así pueden narrar sus quehaceres en los fogones. Ello ha permitido a algunos autores verter ese conocimiento en libros en lo cuales la fe se mezcla, a partes iguales, con la mundanidad.
Muchas recetas se han pasado de generación en generación. Han logrado que en esos sabores y aromas esté el suave aliento del Hijo de Dios. Es el caso de la historia de un dulce que descubrí cuando me hallaba en pleno quehacer de escribir una novela. En ese entonces conocí apenas la mitad de la historia. Me faltaba lo que descubrí en Chile. Aquí les dejo la historia completa, para quien quiera intentar dejar imbuirse el alma del buen espíritu de la cocina de monjas.
En Caracas, en tiempos de la guerra emancipadora, una religiosa preparaba un dulce. Lo había aprendido del aya de una criolla caraqueña, la negra Contemplación. Cuentan que quien lo comía sentía que sus calamidades entraban en reposos y serenidad. Que a pesar de lo cruel de su angustia, encontraría el respiro de la paz.
Su secreto no estaba en la receta; estaba más bien en las horas. La monja, como lo hiciera Contemplación, lo preparaba en la madrugada, antes del cantar de los gallos, cuando los cocuyos eran los únicos despiertos, dedicados al arte de amar. En el silencio de la noche, en la cocina, a la luz de velas y sin emitir sonido alguno, preparaba el dulce. Su «bienmesabe» era medicina para el alma. Tomaba tres cocos grandes, los partía y les sacaba la pulpa. Esto lo ponía en un cazo y le añadía dos tazas de agua caliente. Con un mazo iba triturando la carne blanca. Entonces, lo pasaba por un paño, para extraerle la leche al coco. Le agregaba dieciocho amarillos de postura de gallina y un puntico de sal.
Luego, en una olla, juntaba tres tazas y media de azúcar con una de agua y lo llevaba al fuego, fuerte, muy fuerte, sin revolver, hasta lograr un almíbar a punto de hilo. Luego retiraba la olla del fuego, le agregaba la mezcla de carne de coco y yemas y lo batía hasta lograr una crema. Esto lo llevaba de nuevo al fogón y lo iba revolviendo lentamente, muy lentamente, hasta reventar el hervor. Entonces lo retiraba de la candela y lo dejaba enfriar y serenar. Tomaba entonces un bizcocho que siempre tenía en la alacena y lo picaba en rebanadas finas. En un cuenco, colocaba las rebanadas y las bañaba con medio vaso de un jerez dulce. A seguir, una capa de la crema. Y luego generoso merengue preparado con tres claras de huevo, media taza de azúcar y una pizca de canela, batido todo a punto de nieve.
Cada madrugada preparaba tres bienmesabes: uno para llevar al otro convento, otro para dejar en la Plaza frente al portón de la Catedral para los mendigos y un tercero para la merienda de las monjas del convento. El mismo bienmesabe, sin diferencias. Porque todos somos igualmente hijos de Dios. Así lo había hecho Contemplación. Así lo hacía la religiosa. Se habían traspasado de una a otra la receta y la fe.
Por esas maravillosas aventuras del destino, Contemplación, habiendo de huir de Venezuela, se embarcó en un navío que arribó finalmente al puerto de Valparaíso. Allá, el aya, sumida en el dolor de la nostalgia, lo preparaba para suspirar recuerdos, para poner a dormitar su llanto. Una tarde de vientos que hacían volar los sombreros, una dama porteña lo probó y se extasió con el manjar. Lo pidió para llevar a su casa y empezó para servirlo a sus amistades en la «once», que es como se llama la merienda en Chile. Le dieron varias cuencos cargados con el dulce. Ya en Santiago, envió uno al convento de las Carmelitas descalzas, con una nota en la que se leía: «esto tiene sabor a salvación». En la nota se leía también la receta. Las religiosas comenzaron a prepararlo y a venderlo para favorecer al hospicio de San Juan de Dios. Una doña santiaguina supo de aquello y encargó un cuenco para obsequiarlo en la once en su casa de veraneo en las afueras de la ciudad. A aquella merienda acudió un hombre venido de tierras lejanas a quien le fue ofrecido el sugestivo «manto de ángeles», como lo había rebautizado la doña a quien quizás el nombre «bienmesabe» se le antojó un tanto rústico. El hombre lo probó y de sus ojos brotó una lágrima. Ese hombre era don Andrés Bello, venezolano ilustre que en 1829 emigró a Chile donde sembró ideas, publicó la mejor gramática americana del idioma castellano y creó los fundamentos para el sistema educacional chileno. No sé si esto es cierto, pero así me lo narró un señor que pasa sus horas de anciano curtido de historia en las plazas del centro de Santiago, rodeado de varios perros de esos que la ciudad ha adoptado.
Hoy, en Chile y en Venezuela, en las mesas se sirve el dulce suntuoso para que ‘bien sepa en la boca’. En ambos países los dulceros se adjudican la paternidad y lo llaman «criollo». De las manos de una negra pasó a los conventos, navegó la mar y de allí encontró destino y asiento en las calles, para sumarse a cientos de recetas que ponen en lugar cierto y cálido a la fe.
En Chile abundan los conventos. En los meses que viví en Santiago, a ellos acudí a rezar, a pedir por la extraviada paz, a elevar mis plegarias por mi tan amado país y a escuchar las voces populares para ver qué más cuentos podía desempolvar en ese país sureño con el cual nos unen muchos más lazos que los que suponemos chilenos y venezolanos. Viví en Chile temporalmente. Seis meses de aprendizaje. Este país me recibió con los brazos abiertos. Fui tratada con dulce gentileza. A pesar de que una visa estampada en mi pasaporte lo marcara, no fui turista ni emigrante. Habité en dos naciones. Asunto difícil, pero posible. Quizás se debió a encontrar cada tarde la dulce caricia de un bienmesabe.