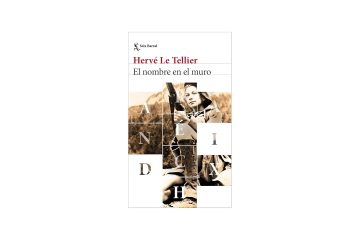Doña Mariana Alcalde y Ribas, viuda de Izarralde, sentía que las almas de todos allá en la Cartagena de Indias estaban en penitencia, como si hubiera aún pecados muy severos que pagar. La guerra había terminado, pero si el enfrentamiento para la lograr la independencia de la Corona Española había sido cruel y espantoso, recobrarse después de él parecía una segunda e igualmente terrible guerra contra la desolación. Los verdaderos héroes eran los sobrevivientes, las gentes que sin el renombre de los altos rangos trataban de limpiar las cenizas y edificar algo que se pareciera a vida.
Poco a poco se fue restableciendo la actividad en el puerto. Llegaban y salían barcos. El comercio era la única esperanza de muchos. En Cartagena de Indias, La Heroica, no había hambre, pero sí un intenso dolor de parto de patria. ¿Cuántos habían perecido en esa guerra que duró años de sangre e insensatez? En cada familia había rezo de difuntos. Era una historia escrita con tinta de obituarios.
La prematura viudez de Mariana se notaba a la distancia. Con su traje negro y su crucifijo al pecho trataba de levantar cabeza; a sus veinte años tenía ya la sabiduría de las mujeres mayores. El finado Victorino le había dejado el hórreo repleto de recuerdos de amores ciertos. Le había dejado dos hijos que criar para la libertad. Si no sufría pobreza de la botija, porque entre las joyas y los entierros y los bienes que le dejó su marido en herencia allá en tierras de Panamá, Mariana estaba protegida, padecía sí la peor de las miserias, la que sufre el corazón sumido en la soledad.
Junto con otras damas cartageneras, Mariana instaló un orfanatorio en los espacios del Claustro de Santa Teresa. “Ama al prójimo como a ti mismo” rezaba un cartel en el portón de entrada. Aquello era un albergue con sabor de hogar para decenas de niños que la creación de la patria había dejado sin padres. A él asistía diariamente a enseñar el catecismo, que es el arma de los prudentes. Cuando el corazón se escuece y duele, el mejor aliento se encuentra en buscar la compañía de Cristo redentor, en arrimarse a la palabra de Dios y cobijarse con el manto de nuestra Señora.
Por su parte, el viejo Concepción enseñaba a los niños varones las artes de la pesca y les mostraba también el oficio de la tarea en los puertos. La nana Caridad enseñaba a las niñas las artes de las masas y los fogones.
– En la mar libre encontrarán siempre sustento honesto. Dios nos dio la mar no sólo para contemplarla sino para aliviar el rugir de las entrañas – apuntaba Concepción.
– En la libertad hay que tener un oficio, y la gente, créeme niña, seguirá comiendo. Estas niñas no morirán de hambre nunca si sus manos saben cocer, amasar y fogonear – le decía Caridad a Mariana.
De cuando en cuando llegaba una carta del General Santander, para entonces vicepresidente de la Gran Colombia. El General no olvidaba a quien fuera su amigo en los tiempos en los que los hombres de honor se entregaban en cuerpo y alma a la lucha, sacrificándolo todo. “… Lo recuerdo siempre, mi señora, y más cuando pienso que esta patria que tratamos de forjar hoy no hubiera sido posible soñarla ni hacerla sin hombres tan valientes como Victorino Izarralde…”
Victorino… Victorino… Amado Victorino. De no ser por sus hijos, Mariana no le encontraría sentido alguno a su vida sin Victorino. Le parecía estarlo escuchando: «Vengo a hablar con tus ojos, con la voz del amor en silencio. Será el coloquio mudo que prefiere el amor”.
Los años de la posguerra pasaban, duros, adustos, cargados de incertidumbres. Los hijos americanos se habían despedido de su Madre Patria, a sangre y fuego, y con discursos grandilocuentes, pero ahora no sabían muy bien cómo vivir sin ella, sin sus mandatos, sin su ropaje de predominio. Los libertados no sabían qué hacer con esa independencia que tanto dolor había costado.
La Gran Colombia. Ah, aspiración de muchos, sueño de algunos, pasión de otros. Amplia, adolorida, compleja. Pero el poder se ensaña contra los planes de horizontes que lucen abiertos. Pocos años tardó en instalarse la duda y la desconfianza. En las tantas leguas de territorio comenzaron a aflorar las diferencias y el separatismo se fue abriendo camino. Y Mariana sentía que su corazón, viudo de amor de esposo, tenía además que enfrentar la confrontación entre los que durante años se llamaron y trataron de “hermanos”.
A la aspereza en el sentimiento siguió la astringencia de las palabras. Los libertadores se herían los unos a los otros con frases de insidia. El rencor se escondía en las esquinas. Paradójico, a la unión para la guerra sucedió la desunión para la paz. Pronto comenzaron las conjuras, los alientos a la subversión, las voces del disgusto. Los padres de la Patria oían pero no escuchaban. Todos se sentían dueños de la verdad.
Para 1829 la tensión podía sentirse como un grueso muro de nubes oscuras que presagiaban tormenta con ventisca y granizo. Acaso tantos “grandes” no cabían en una misma patria. La Gran Colombia escribía el borrador de su partida de defunción. Y Mariana, atrapada entre la colombianidad adquirida por bendición de Dios y la venezolanidad de su origen aragüeño, sólo recordaba a su amado Victorino: “Veré en tus ojos dulces lo que en tu labio estuvo; somos dos vibraciones puras fundidas en un ‘tu’…”.
En la Venezuela de hoy hablamos con ignorante grandilocuencia y fútil desparpajo de batallas y guerras. Insensatos. En este país se nos ha instalado entre pecho y espalda un ánimo bélico, que en tono épico y ridículamente heroico aflora con su veneno por los resquicios en todos los discursos y las conversas de calle y café en pueblos y ciudades. Desde el mismísimo poder se auspicia y patrocina la violencia con una ligereza que es criminal. Y no falta en la oposición quien replica con igual gesto. Cómo se nota que hace muchos años que no sabemos lo que es una guerra. Cómo se nota que del horror de la guerra sólo sabemos lo que vemos en películas. Cuánta estupidez se anida en los corazones de quienes vociferan incitando a enfrentarnos unos contra otros. La violencia del verbo y del acto, el gesto siempre enconado y el puño alzado, desafiante e insidioso, son el lenguaje con el que se expresa el pecado de la ira. Y se pronuncian y escriben palabras peligrosas, muy peligrosas: invasión, bomba, disparo, muerte. Y se esfuman de las bocas palabras claves: negociación, acuerdo. Y se manipulan otras: pueblo, democracia, patria, república, paz. Y por obra de la perversidad la palabra justicia esconde venganza.
Si algo habrán de reclamarle esta generación y las siguientes al Presidente Chávez, a su farsante revolución y a su heredero al y trono que tan mal tono tiene es el reguero de odio, la inoculación en la sociedad de la más perniciosa violencia entre hermanos, el haber pintado con el color rojo de la destrucción una paz que precisamente por frágil debió ser tratada como delicada porcelana.
Es de cobardes, de inmorales, de irresponsables y de tontos predicar el enfrentamiento fratricida ya sea desde mullidas poltronas de Palacios, desde curules legislativas, desde cuarteles, desde micrófonos o desde la pantalla de un computador. Cualquiera hace una guerra. Nuestra historia y la de la Humanidad está repleta de episodios bélicos propulsados por seres que solo supieron gruñir y guerrear. Pero es de grandes, de profundos, de sabios y de muy corajudos construir la paz en paz. Tentar a la violencia es procaz augurio de sepultureros.
soledadmorillobelloso@gmail.com
Lea también: «Reina de dos mundos«, de Soledad Morillo Belloso