Publicado en: El Espectador
Por: Andrés Hoyos
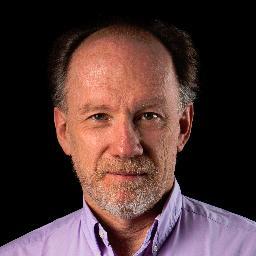 Daniel Ortega, émulo de Somoza, siempre se presenta flanqueado por su esposa Rosario Murillo, una caricatura viviente de las brujas de los cuentos de hadas, quien se atreve a publicar malos versos en un país de grandes poetas. Pues bien, aunque la dictadura en Nicaragua se tambalea, la pareja modelo está dispuesta a hacer lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Y digo “lo que sea”, pues incluso ofrecen “negociar”.
Daniel Ortega, émulo de Somoza, siempre se presenta flanqueado por su esposa Rosario Murillo, una caricatura viviente de las brujas de los cuentos de hadas, quien se atreve a publicar malos versos en un país de grandes poetas. Pues bien, aunque la dictadura en Nicaragua se tambalea, la pareja modelo está dispuesta a hacer lo que sea con tal de mantenerse en el poder. Y digo “lo que sea”, pues incluso ofrecen “negociar”.
Un dictador, si además es un psicópata —y no se debe olvidar ni por un instante que Ortega es un violador serial que sometió a su hijastra, Zoilamérica Narváez Murillo, a años de abuso sexual—, no hace concesiones si se siente sólido en su puesto; a lo sumo finge hacerlas para luego contraatacar al primer parpadeo. La gran paradoja es que si de todos modos se ve obligado a ceder en algo, como permitir que una misión de la CIDH visite el país para juzgar la situación o entablar un diálogo forzado por una Iglesia católica súbitamente militante tras décadas de pasividad, es porque la amenaza es muy seria.
Importa mucho entender que Ortega está perdiendo la crucial batalla de los símbolos. En Masaya, plaza fuerte del sandinismo histórico, queda el emblemático barrio indígena de Monimbó, donde hace 40 años el somocismo asesinó a Camilo Ortega, hermano del presidente. Pues bien, los artesanos de Monimbó ya pusieron cinco muertos en la actual batalla contra el hermano de su antiguo héroe. Hay un segundo símbolo que Ortega acaba de perder: Niquinohomo, el pueblo donde nació Sandino. Allí también se levantaron los pobladores y, según reporta El País, se dio una dura batalla para decidir qué pañuelo debía llevar la estatua del héroe, si rojo y negro, según la vieja bandera anarquista del FSLN, o azul y blanco, los colores de la nación. Los pobladores de Niquinohomo se hicieron azotar por los esbirros de Ortega con tal de evitar la afrenta a su prócer de ponerle un pañuelo que asocian con el dictador.
No, claro que no se puede asegurar que Ortega caiga porque estas dictaduras “electorales” del siglo XXI han demostrado ser muy recursivas a la hora de sostenerse en el poder; también saben robar y poco más. Hasta hace un par de años, Ortega parecía atornillado y seguro en su puesto. Mezclaba una represión selectiva, una corrupción abundante y unos pactos que consideraba indispensables: con los militares —a la Policía la tiene entre el bolsillo desde hace años pues está bajo el mando de Francisco Díaz, un familiar suyo—, con los empresarios y con Nicolás Maduro, el gran benefactor. Pero los petrodólares venezolanos desaparecieron de forma súbita y el régimen quebró.
Aunque la tentación obvia es hacer paralelos con Venezuela, las situaciones de ambos países difieren bastante. En Nicaragua el combustible de la legitimidad electoral se agotó hace mucho. También, mientras Maduro tiene comiendo de la mano al inefable general Vladimir Padrino López como un gatico desdentado, el Ejército nicaragüense acaba de distanciarse de Ortega y dice que no reprimirá más a la población. Algo debe andar mal ahí, porque el dictador ha venido dependiendo de un aparato paramilitar que responde directamente a sus órdenes y de la Policía.
En fin, como lo demuestran Nicaragua y Venezuela, sacar dictadores del poder implica un proceso difícil y sangriento. Lo mejor es no dejarlos llegar a él cuando andan disfrazados de demócratas y prometen atardeceres rosados.













