Publicado en poetasyescritoresmiami.com
Por: Ibsen Martínez
“A cada hombre le bastan su misterio y un oficio”, dejó dicho G. K. Chesterton en un poema que no creo famoso. Misterio no he tenido nunca, ¡qué le vamos a hacer!, pero desde muy joven mi único oficio fue el de escribidor de culebrones y eso bastó a mi vida durante muchos años.
Mis tratos con la telenovela comienzan en Caracas, mediando los años setenta del siglo pasado, cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. En aquel tiempo remoto frecuentaba ya muy poco la escuela de Matemáticas pues pasaba casi todo el día encerrado en casa, escribiendo frenéticamente los libretos de un programa radial. Para irnos entendiendo: me había convertido en el nègre de un antiguo decano de aquella facultad quien producía un espacio de divulgación científica en la emisora estatal. Yo escribía también los guiones de un programa de salsa y latín jazz. Necesitaba aquella plata y en ganarla se me iban los días.
Mi mujer era una joven actriz de teatro que llegaba al fin de mes trabajando como figurante en telenovelas y la única persona en el mundo que sabía de mis tientas secretas con la literatura. Exasperada por nuestros apremios económicos, un día me persuadió de ir a hablar con el libretista de la telenovela en la que ella actuaba por entonces. El libretista me puso al habla con la persona indicada.
“El culebrón es un rubro semielaborado de exportación que no requiere tecnología punta y es poco intensivo en inversión de capital”, me dijo, campanuda, la persona indicada. “Video de baja resolución, 120 episodios de 44 minutos, cada uno narra una historia de baja resolución: eso es lo que hacemos aquí”.
Añadió que no había programas de entrenamiento, que aquel trabajo, sencillamente, se aprendía haciéndolo, y me propuso comenzar como “dialoguista”. Un dialoguista es alguien que escribe escenas sueltas siguiendo el diagrama que cada mañana le entrega el jefe de un equipo de escribidores.
Fui asignado al equipo de dialoguistas de una veterana escribidora a quien le entregaban raros infolios, olvidados libretos de antiguas “radionovelas” cubanas de los años cincuenta, preservados por Arquímedes Rivero, antiguo actor radiofónico, a la sazón cancerbero de un arcón lleno de guiones sustraídos por él de los archivos de una emisora habanera y con los que huyó al exilio en Venezuela, poco después del arribo de Fidel Castro al poder en 1959.
A partir de aquellos libretos, y sin afectar su trama original, los escribidores debíamos producir episodios de una hora, que se atuvieran a una metódica transposición lexical: donde decía guagua debía decir autobús, donde decía espejuelos debía decir lentes, donde decía malanga debía decir ocumo; donde dijese Santiago de Cuba, Matanzas, Cienfuegos o La Habana debería decir Maracaibo, Cumaná, Mérida o Caracas, y donde dijese chévere podía y debía decirse chévere, voz cubana ya por entonces y para siempre universal en nuestra América.
Al final del primer día de “dialoguismo”, consideré que ya había tenido bastante y pensé muy seriamente en regresar a los programas radiofónicos de divulgación científica. Llegué a pensar que tal vez debería esforzarme en terminar la carrera y hacerme profesor en algún instituto tecnológico.
Pero la Zona del Canal (así llamaba un compañero a nuestro lugar de trabajo) pagaba muchísimo más que la radio o que el magisterio universitario, así que decidí quedarme por un tiempo, mientras daba con algo mejor, pero me tomó muchos años encontrar la puerta de salida.
 Luego de veinte años de renuncias y reenganches, en los que llegué a escribir unos treinta culebrones para canales o casas productoras independientes de México, Colombia, Argentina, Puerto Rico y USA, esto sin contar las que nunca salieron al aire e innúmeras adaptaciones de la literatura nacional y universal, dejé la telenovela en 1993, creyendo que sería para siempre.
Luego de veinte años de renuncias y reenganches, en los que llegué a escribir unos treinta culebrones para canales o casas productoras independientes de México, Colombia, Argentina, Puerto Rico y USA, esto sin contar las que nunca salieron al aire e innúmeras adaptaciones de la literatura nacional y universal, dejé la telenovela en 1993, creyendo que sería para siempre.
Al cabo de varios libros de ficción con los que creí “desembrujarme” de ella, pero en los que el mundo de la televisión se me impuso irresistiblemente, un día de 2013 fui de nuevo invitado a escribir una telenovela. En el ínterin llegué a ganarme la vida con una columna en inglés sobre historia económica latinoamericana (una pasión secreta) y mucho articulismo de asunto político.
Pero casi todo lo que sé, o creo saber, de América Latina lo aprendí como escribidor de culebrones de “invariable invención”. Aprendí, por ejemplo, que la nuez de un culebrón de éxito no es una bobalicona historieta de amores contrariados entre un señorito y una criada, sino ni más ni menos que una fábula acerca de cómo escapar de la pobreza sin antes crear riqueza.
Haber sido escribidor de culebrones en varios países de nuestra América no me dejó ver diferencias específicas en el modo de abordar el género en cada uno de esos países, salvo quizá en lo lexical. La nuez de la telenovela y su perdurabilidad como genero está, para mí, en el modo de abordar las peripecias de dos grupos humanos que conforman la sencillísima demografía que proverbialmente nos legó Cervantes: “Dos linajes hay en el mundo: el del tener y el del no tener”.
La telenovela, señoras y señores, es una metáfora de las ideas zombis de nuestros populismos: un avatar de los mitos redistributivos latinoamericanos como los de Eva Perón y Hugo Chávez.
II
Según la preceptiva de sus escribidores, el episodio de telenovela ideal está hecho de recapitulaciones, arbitrarios aplazamientos, digresiones, buenos o malos augurios, malvados designios secretos (proferidos invariablemente en voz alta y en big close-up por la villana), y apenas el atisbo de algún inminente acontecimiento, algo que imprima solo una pizca de tracción al relato. Al cabo, la idea es que la serie se prolongue, así sea a la rastra, durante al menos 120 episodios.
No ahondaré en esta noción del género que Televisa de México ha logrado imponer como canónico en el resto del continente hasta hacer de ella vulgata y espejo de todos los tópicos del populismo latinoamericano. Trataré primero de justificar por qué reputo la escritura de culebrones como un “oficio del siglo XIX”.
No es solo por hacer un guiño al imprescindible título de Guillermo Cabrera Infante, Un oficio del siglo XX, aunque mucho de eso haya. Con esto de “oficio del siglo XIX” procuro llamar la atención hacia una institución que superlativamente singulariza la cultura cubana y que, como tantas otras cosas, nos han llegado de esa isla.
Cosas como el mambo, las mitologías guevaristas que sembraron el continente de guerrillas trágicamente fracasadas en los años sesenta, la poesía de Eliseo Diego, los puros habanos o el modo caribe de jugar al béisbol: hablo del “lector de tabaquería”. La institución ha sido candidata del Gobierno cubano a la categoría de Patrimonio Intangible de la Humanidad, patrocinada por la Unesco.
Se atribuye a un líder obrero asturiano, Saturnino Martínez, que en Cuba se hizo torcedor de tabaco, el haber llevado por vez primera la lectura a la fábrica El Fígaro, hacia 1865. El catálogo de lecturas alternaba obras del realismo social del siglo XIX europeo con naturalismo costumbrista criollo. Muy pronto, la práctica cundió entre tabaqueros con rapidez que hoy llamaríamos “viral”.
Guillermo Cabrera Infante, gran fumador de puros habanos, escribió con admiración que esos “lectores profesionales leían, en Cuba, a los torcedores de los puros, de acuerdo con lo que ellos les pedían. Y el gran entretenimiento colectivo era El conde de Montecristo (una obra tan famosa que hay una línea de puros llamada Montecristo). Curiosamente, el equivalente femenino de los torcedores, las mujeres –que hacían otras labores como despalillar la hoja de tabaco, separar y clasificar–, también pidieron que les leyeran a ellas, por supuesto novelas románticas”.
Hubo momentos en los que lectores y autores de tabaquería se fundían en una misma persona, figuración proletaria y cubana del aeda que, con su relato, mitiga la pesada tarea de la tribu.
José Martí, El Apóstol, aclamado un día por los tabaqueros de una fábrica de puros en Tampa, Florida, declaró la mesa del lector de tabaco “tribuna avanzada de la libertad”. Y, al igual que el béisbol, considerado en aquellos años por las autoridades coloniales españolas como disolvente pasatiempo proyanqui, demasiado favorecido por los independentistas, la lectura de tabaquería también fue declarado “contaminante” de indeseables ideas agitadoras del clima social y vetado en varias ocasiones por el capitán general español.
Al comenzar el siglo XX, la demanda de autores que abordaran temas locales atrajo a la radio comercial a escritores consagrados tanto por la mesa del lector de tabaco como por la literatura “de tapa dura”. Figuras como Félix Pita Rodríguez y el inefable Félix B. Caignet. Dueño de una hermosa voz, Caignet fue no solo lector de tabaquería él mismo, sino también locutor de sus propios radiodramas, como El derecho de nacer, quizá el más exitoso en la América de habla española, mil veces versionado por la televisión.
La radionovela, “reactivo precursor” del culebrón televisado, advino, pues, entre los tardíos años veinte y la segunda posguerra. Son los mismos años del surgimiento de los grandes partidos de masas de izquierda en muchas de nuestras naciones, desde México al Cono Sur, no todos ellos necesariamente marxistas sino, más bien, animados por un batiburrillo ideológico en el que prevalecía un nacionalismo caudillista y justiciero.
La radionovela, desprendimiento de la mesa de lector de tabaco y precursora del masivo teleculebrón, acompañó en su ascenso a la primera oleada de nuestros populismos.
III
Es así que entre los títulos primordiales de su canon descuellen no solo la frecuentemente versionada, tanto en la radio como en la TV, “El derecho de nacer”, del cubano Félix B. Caignet, quien, como hemos dicho, se inició como lector de tabaquería. Pero no me cabe duda de que el titulo modélico es “Dios se lo pague”, acaso el más versionado y también plagiado de la literatura por entregas para la TV de señal abierta latinoamericana.
De mi exposición a sus hechizos emana, en definitiva, mi convicción de que existe un nexo natural, una “función inyectiva” diría un matemático, entre los tópicos populistas y los de la telenovela.
Un día, entre los días de 1978, dos escribidores de telenovela venezolanos, galeotes de la palabra escrita que excretábamos guiones de una hora de culebrón a razón de seis libretos por semana, recibimos del gerente de producción del canal la orden de acometer la enésima adaptación para la pantalla chica de un añoso filme argentino.
Mi compañero en la experiencia era el ya desaparecido Salvador Garmendia, uno de nuestros mejores narradores, autor de una breve obra maestra titulada Memorias de Altagracia, Premio Nacional de Literatura, Premio Juan Rulfo y pionero en esto de ganarse la vida como escribidor de culebrones de radio y televisión a tanto la alzada.
La brillante carrera literaria de Salvador no sería excepcional entre los escritores venezolanos dedicados a la telenovela. Quizá el más joven de ellos sea Alberto Barrera Tyzska, ganador de premio de novela Herralde en 2006 y del Tusquets de 2015, al tiempo que cotizadísimo guionista de culebrones. Pues bien, Garmendia se inició como escribidor de culebrones siendo aún adolescente, a fines de los años 30, en una emisora de su natal estado Lara.
Él mismo escribía, narraba y dirigía los episodios que, forzosamente, al no contar la emisora con recursos para la pregrabación, se transmitían en tiempo real.
Su primer gran éxito nacional en el género radiofónico fue “El Misterio de las Tres Torres” (1936), un hábil remedo provinciano de “El Conde de Montecristo”, inspirado en la tétrica prisión llamada “de la tres torres” a la que la dictadura de Juan Vicente Gómez, que se prolongó durante veintisiete años, arrojaba a sus enemigos.
A la muerte de Gómez, en 1935, afloraron en la prensa venezolana, al fin libre, múltiples historias que narraban los padecimientos de aquellos infelices que languidecieron y murieron en aquellas mazmorras.
Ya en los años cincuenta, Garmendia, futuro ganador de premio “Juan Rulfo” 1989, era ya un reputado libretista radiofónico y televisivo y fue entonces cuando lo conocí y trabamos amistad.
Salvador y yo fuimos, como dije más arriba, invitados por la gerencia del canal a dejar a un lado la telenovela que por entonces nos ocupaba para sentarnos en una pequeña sala de proyecciones a ver aquel filme argentino del que tanto había yo oído hablar con sorna a Rodolfo Izaguirre, penetrante crítico de cine, novelista, ensayista y fundador de la Cinemateca de Caracas.
Debo confesar que me llevé una sorpresa tremenda y que hoy tengo para mí que pocas metáforas del siempre protéico populismo son tan iluminadoras como Dios se lo pague, genuino clásico del cine argentino, dirigido en 1948 por Luis César Amadori y protagonizado por Zully Moreno y el legendario Arturo de Córdoba.
En aquel momento, hace casi setenta años, Dios se lo pague fue un acontecimiento continental. Exhibida en el Festival Internacional de Venecia, cosechó reseñas entusiastas de la crítica europea de posguerra. Como todo éxito de taquilla, ha recibido también el homenaje de nuevas versiones, tanto para el cine como para la televisión.
Dios se lo pague es una fábula latinoamericana sobre ricos y pobres. Y a pesar de su empaque elitista, a su pretensión de “teatro de cámara” filmado – originalmente fue, en efecto, una pieza teatral –, resulta también, insisto, una fábula populista. Acaso en ello haya influido el haber sido producida durante el “primer peronismo”.
En efecto, el proteccionismo populista de aquel régimen se extendió al cine, y Argentina llegó a tener su propia Cinecittà. Entre 1946 y 1955 llegaron a estrenarse casi 400 largometrajes.
La trama de Dios se lo pague es apenas verosímil: Juca, el protagonista, es un obrero que se ve despojado por su patrón de los planos de un invento. Su mujer, desesperada –pues fue cómplice inocente de la usurpación–, se suicida y entonces Juca decide vengarse.
Para ello opta por el disfraz de mendigo y, pidiendo limosna, llega a hacerse millonario. En el proceso, conoce a una prostituta de lujo y la hace su amante. La amante lo deja eventualmente por un hombre que resulta ser el hijo del antiguo patrón, el ladrón de la patente. Al darse cuenta de ello, Juca decide no ejecutar su venganza para que ella, de quien se ha enamorado, pueda ser feliz.
Arturo de Córdoba encarna al mendigo que, juntando centavitos, llega a comprar en la Bolsa el paquete de acciones preferenciales que le dan la mayoría en el directorio de la empresa que, años atrás, lo despojó de la patente de invención.
Este singular pordiosero tiene un compañero de andanzas, una especie de “submendigo”, personaje ancilar a quien Juca instruye en los secretos de la mendicidad exitosa. Juca atraviesa la película articulando un desengañado monólogo hecho de máximas y sarcasmos en torno al lucro, siempre innoble, y la pobreza, siempre virtuosa.
Por ello, lo que se impone al espectador desde el primer momento son las ideas –o las creencias, ¿verdad, don José?– que sobre la vida económica, la proterva usurpación de riqueza y la justiciera redistribución de la misma van cobrando vida en el guion. Riqueza mal habida y redistribución del gasto público. ¿Cabe imaginar asuntos que interesen más a los latinoamericanos de todos los tiempos?
La proposición de que mendigando sea posible crear riqueza, hasta el punto de llegar a adquirir el paquete del accionariado que te otorgue la cabecera de la mesa directiva, es lo que hace de este filme una muy apta homilía en pro del populismo.
¿Acaso lo más propio del populismo latinoamericano no ha sido su insidiosa facultad para transmutar a los ciudadanos en mendigos, al tiempo que infunde en todos ellos la teologal convicción de que su miserable servidumbre restituye todo lo que les ha sido “robado”?
El canal caraqueño para el que Garmendia y yo trabajábamos en los años 70 alcanzó grandes cotas de audiencias con el “remake” que hicimos de “Dios se lo pague”. En nuestra versión, el mendigo aprendiz fue sustiuido por un niño de la calle. El título hubo también de cambiarse (como en casi todos los remakes conocidos) por el de “Angelito”, para evadir el pago de derechos de autoría.
Esta práctica, la de no pagar derechos de autoría, es crucial para explicar las enormes ganancias de los canales de TV latinoamericanos al producir telenovelas pagando sus costos en moneda nacional y vendiendo el producto final en dólares sin repartir regalías. En todos los países en que he trabajado la fórmula legal corporeizada en los contratos ofrecidos a los escribidores es la de una cesión de derechos a perpetuidad. Pero eso es harina de otro costal, digna de un ensayo más específico; volvamos a “Dios se lo pague”.
No soy historiador ni tengo acceso a archivos que me permitan comparar cifras de audiencias, pero es un hecho aceptado en el ámbito del negocio telenovelero que las versiones que, a razón de casi una por década, de “Dios se lo pague” son “un tiro al piso”, para usar la vigorosa expresión que, encomiando este título argentino, escuché alguna vez a un productor venezolano, un diabólico ingeniero de comunicaciones que tendré el gusto de presentar en el siguiente segmento del programa.
IV
Este productor venezolano de telenovelas, de cuyo nombre no quiero acordarme, fundó, a mediados de los años setenta, un laboratorio de semiología aplicada al culebrón.
Buscaba una telenovela de argumento inagotable y autosuficiente, una irresistible telenovela “de invariable invención” capaz de derrotar a Delia Fiallo, exitosísima escribidora cubana del canal de la competencia cuyos culebrones ganaban impasiblemente, una y otra vez, las mediciones de audiencia desde hacía ya demasiado tiempo. El gerente general estaba harto de doña Delia y quería el arma absoluta que acabase con ella.
El Enrico Fermi de aquel Proyecto Manhattan fue un exiliado argentino a quien llamaré Alfano. El Flaco Alfano era arquitecto y cultivaba un genuino interés por la semiología desde el mismo día en que supo de Roland Barthes y Jacques Derrida. Alfano alcanzó tan superlativo dominio autodidacta de sus técnicas de disección que nadie en el perímetro académico del país podía equiparársele. Desterrado a Caracas, huyendo de la dictadura militar, resolvió ofrecer profesionalmente sus saberes y buscó empleo como profesor de semiología, sin hallar sitio en ninguna universidad. Fue entonces cuando el gerente de producción del canal lo salvó de la inopia poniéndolo al frente del laboratorio de semiología aplicada al culebrón.
Los ejecutivos del canal acababan de adquirir dolosamente los capítulos de una exitosa telenovela de Delia Fiallo, un acorazado culebrón que les había hecho mucho daño en el pasado. “Nos gustaría desconstruirlos, como dice usted –explicó el gerente–, para ver qué tienen adentro, para saber cómo funcionan y tratar de replicar su mecanismo. ¿Cree que puede con el encargo?”.
El canal destinó todo un piso al laboratorio del Flaco Alfano. Los ventanales del laboratorio fueron cegados con vidrio ahumado y persianas de metal anodizado. A los escribidores se nos ocultó escrupulosamente el propósito de aquella remodelación integral.
Casi un año más tarde, se nos ordenó asistir a una conferencia a cargo del director del laboratorio de semiología. Sería el primer encuentro formal entre el laboratorio y el establo de guionistas. La presentación tuvo lugar en un auditorio habitualmente destinado a las asambleas de accionistas. Al fin pudimos ver el fruto de los desvelos de Alfano, desplegado en un vasto diagrama que ocupaba todo el escenario y los laterales.
La telenovela de la señora Fiallo había sido destazada según un método que se anunciaba en el diagrama como Esquema actancial de Greimas-Gennette-Alfano para el análisis diegético-mimético de la telenovela.
En el papel milimetrado habían dispuesto filas y columnas. Las columnas venían identificadas como “actancia 1”, “actancia 2”, hasta llegar a la “actancia 225”. Las filas eran “personajes”. Había algunas “subfilas” denominadas “voces” en el esquema Greimas-Gennette-Alfano. Se apreciaban iconos que advertían sobre la diferencia entre lo “homodiegético” y lo “heterodiegético”.
A decir verdad, la conferencia del Flaco no nos hizo más inteligibles las claves del género ni más fácil y provechoso nuestro trabajo. Hacia el final, el Flaco dijo cosas como: “Faltaría, desde luego, arribar a corolarios más precisos que permitan, por ejemplo, formular una teoría de la función del galán en la telenovela. Pero estoy seguro de que el esquema actancial diegético/mimético, tal como se los he expuesto, les permitirá a ustedes desde ya…”. etcétera.
Una cosa sí resplandecía: al gerente general, antiguo ingeniero de comunicaciones, la jerga y el papel milimetrado de Alfano le sugerían la existencia de regularidades, simetrías, isomorfismos; en fin, de estructuras, funciones y leyes de composición discernibles en el hasta entonces enigmático e indiferenciado mazacote narrativo de Delia Fiallo. El gerente general estaba sumamente impresionado con el esquema Greimas-Gennette-Alfano.
Pocos días más tarde, el gerente llamó a Alfano a su despacho y le dijo, sin más: “Bueno, Flaco, ahora que ya sabemos cómo funcionan las telenovelas de la Fiallo, escríbeme una que acabe para siempre con esa maldita vieja”.
Por aquel tiempo yo no era más que un “dialoguista”, alguien que escribe escenas y diálogos que se desprenden de un diagrama diseñado por el autor de la telenovela. El gerente general me desincorporó del equipo de escribidores en que trabajaba para nombrarme dialoguista concertino del arma absoluta contra Delia Fiallo: la telenovela “diegético-mimética” del Flaco Alfano.
Nos dio cuarenta días para salir al aire.
Al Flaco Alfano le tomó una mañana entera contarme de viva voz el argumento de su telenovela diegético-mimética.
Nos citamos para ello en la cafetería del hotel Tamanaco y desayunamos rodeados de gringos de la Exxon, de la Phillips Petroleum y del grupo Shell. En la inminencia de la (primera) nacionalización petrolera, la Caracas de 1976 hervía de altos ejecutivos de las compañías concesionarias.
No alcanzo hoy, cuarenta años más tarde, a recordar en detalle la historia que se proponía narrar Alfano y que, exasperado, traté de escribir desmañadamente durante algún tiempo. Recuerdo, sí, que el locuaz semiótico argentino gesticulaba en dos niveles –“en el nivel paródico pasa esto; en el nivel retórico pasa esto otro”– para hacerme ver que habría un “culebrón-dentro-del-culebrón” porque la heroína y el galán eran, en aquella ficción, actores de telenovela. Es decir: la historia transcurría en un ficticio canal de televisión. El tercero en discordia era el celópata director de la telenovela-dentro-de-la-telenovela.
Yo miraba a los petroleros criollos negociar con los petroleros gringos y trataba, sin lograrlo, de llenarme de una mínima curiosidad por la peripecia que llevaba dentro una especie de “metatelenovela”. “Puede ser lindo”, predicaba Alfano, el entusiasta Derrida de San Telmo, “mostrar al espectador el haz y el envés del género”.
En el negocio de la telenovela cuentas a lo sumo con tres emisiones de una hora para cebar tu anzuelo y enganchar un auditorio. Delia Fiallo solía lograrlo en una sola emisión, pero ¡entendámonos!, Delia Fiallo era la faraona del culebrón. Desarrollar las premisas dramáticas de Alfano me tomó cerca de 25 emisiones, al cabo de las cuales la Fiallo me había hecho trizas. Nadie en todo el país soportaba ver TV Confidencial, que así se llamaba la serie con metaculebrón incorporado.
El gerente general vino una mañana a mi oficina, muy preocupado, y yo no supe convencerlo de cuán difícil me resultaba enunciar “en el plano paródico” del metaculebrón la pasión por la heroína que devoraba al galán y, al mismo tiempo, mantener vivo el rencor inextinguible que los separaba “en el plano retórico” de la telenovela nodriza.
Para subrayar esas diferencias, Alfano instruía enfáticamente que la heroína besase al galán de improviso y que lo abofetease a la menor provocación. Los protagonistas dejaron de hablarme después de la segunda bofetada.
“En el plano paródico vuelcas tu fobia a la televisión –recriminó el gerente general, contaminado ya de la jerga de Alfano–, y en el retórico escribes desganadamente: no pones ni intuición poética ni imaginación narrativa. En el plano paródico ves solamente un campo catártico donde desfogar tus prejuicios seudointelectuales contra el género telenovela. En el retórico te funciona solamente la grafomanía. Concéntrate, ¿quieres? Date motivos para que te guste esta vaina o date por despedido. Ternura, cabrón, mucha ternura”.
Alfano no la pasaba mejor. Consumía noches enteras emborronando papel milimetrado con diagramas que yo encontraba por las mañanas prendidos al carro de mi máquina de escribir pues todavía no inventaban la Apple Classic II. Hubo semanas enteras en que no nos vimos ni una sola vez. Las cifras de audiencia indicaban que, luego de siete semanas en el aire, menos del 7% del encendido total estaba con nosotros.
Una mañana, la pareja protagónica fue a ver al gerente general. Ella no estaba dispuesta a continuar besando al galán como una descosida según la cadencia que exigía Alfano de “un libreto sí y otro no”. El galán, por su parte, no toleraría de ella ni un bofetón más por un quítame de ahí esa paja. Cuando quisieron mentirles que los números de la telenovela estaban subiendo, paulatina pero seguramente, la protagonista se echó a reír y repuso que sabía que eso era imposible porque nadie la importunaba en el automercado desde hacía semanas. Contó que en la peluquería habían llegado a preguntarle cuándo volvería a la pantalla chica.
La heroína y el galán exigieron un inmediato cambio de guionista. No fueron complacidos, pero desde las alturas me llegó la orden de poner fin a la telenovela diegético-mimética en exactamente cinco emisiones.
“Y ponles ternura a esos capítulos, cabrón”, ordenó el gerente.
“Mucha ternura”.
V
En mis tiempos de escribidor de telenovelas llegué a ser conocido como Míster 20 Capítulos.
La razón es que no tenía el talante ni el fuelle ni la musculatura ni el riego sanguíneo necesarios para escribir 120 episodios de 44 minutos cada uno sin que me invadiera, primero el tedio y, más tarde, la abominación de un oficio donde los grafómanos resueltos llevan ventaja sobre nosotros, los contemplativos inseguros.
Aunque me esté mal decirlo, solía yo tener muy buenas arrancadas. Arrancadas dignas de un caballo cuarto de milla, pero, ¡ay!, al acercarme al vigésimo capítulo, una disfunción mental, una astenia de los sesos se apoderaba de mí, impidiéndome echar adelante esa invariable invención llamada telenovela. Entonces venía el frenazo: no se me ocurría nada, y lo peor era que sabía de antemano que, en lo sucesivo, no se me ocurriría nada. La tasa decreciente del suspenso se convirtió en mi sello de autor hasta que, ya agotada al parecer mi veta imaginativa, “la industria” me puso en la mira para liquidarme. La comidilla del gremio era que la hoy expropiada Radio Caracas TV no renovaría mi contrato como guionista.
Corría el segundo período constitucional de Carlos Andrés Pérez que había comenzado, fatídicamente, con los sangrientos motines y saqueos del caracazo, en febrero de 1989, para ser seguidos de una grave crisis política. Otro febrero, el de 1992, trajo consigo el fallido golpe militar que catapultó la carrera política de Hugo Chávez. Dos meses más tarde salía al aire Por estas calles, mi telenovela de “comentario social”.
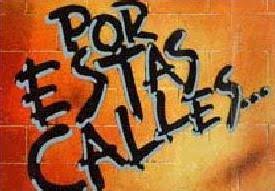 Mi pereza proverbial halló castigo en aquel culebrón que se prolongó mucho más allá de mis habituales 20 cansinos episodios: sus 627 capítulos se mantuvieron en el aire, en horario estelar, durante más de dos años: un récord hispanoamericano. Aún hoy, parte de la vieja clase política venezolana, desplazada por completo por el tsunami Chávez, me acusa de haber alentado con Por estas calles el sentir antipolítico que, sin duda, movió el voto popular en favor del chavismo en 1998.
Mi pereza proverbial halló castigo en aquel culebrón que se prolongó mucho más allá de mis habituales 20 cansinos episodios: sus 627 capítulos se mantuvieron en el aire, en horario estelar, durante más de dos años: un récord hispanoamericano. Aún hoy, parte de la vieja clase política venezolana, desplazada por completo por el tsunami Chávez, me acusa de haber alentado con Por estas calles el sentir antipolítico que, sin duda, movió el voto popular en favor del chavismo en 1998.
La verdad, aquel culebrón trajo consigo algunas novedades formales: la pareja protagónica, por ejemplo, era negra –o “afrodescendiente”, como dicen ahora los progres del mundo–, y los dos personajes más populares no eran, en absoluto, figuras edificantes. Uno era un pobretón llamado Eudomar Santos, un malviviente lujurioso y dicharachero, un mantenido cuyo lema existencial se convirtió en el improvidente santo y seña de la Venezuela pospetrolera: “Como vaya viniendo, vamos viendo”. El otro era un asesino en serie: “El hombre de la etiqueta”.
El hombre de la etiqueta, antiguo comisario de policía que, exasperado por la impunidad criminal y afectado por el asesinato de sus hijos, ajusticiaba delincuentes que tenía por irrecuperables. Harry, el Sucio, en Caracas. Actuaba solo, sin cómplices, y obligaba a sus víctimas a colocarse en el dedo gordo del pie una etiqueta de las que usan en la morgue para identificar los cadáveres. En la etiqueta, la víctima apuntaba sus pecados. Mi personaje exterminaba atracadores, asesinos reincidentes, narcos, estafadores, violadores, jueces venales y políticos corruptos. El público lo adoraba, igual que yo. Hasta que, en la vida real, apareció un copión: un desequilibrado mental, un copycat que, actuando en solitario, le pegó varios tiros de revólver a Antonio Ríos, presidente de la central de trabajadores de Venezuela.
El sindicalista, señalado como corrupto por la gran prensa, unánimemente antipolítica, salvó la vida milagrosamente y la captura del agresor fue posible porque este se demoró en echar a andar su motocicleta: la había encadenado a un poste de alumbrado para evitar que se la robasen mientras iba a asesinar al sindicalista. La policía halló en sus bolsillos etiquetas similares a las usadas por el “justiciero” de mi telenovela. Algunas de ellas rubricadas por un imaginario “frente bolivariano”, regenerador de la moral pública.
La lancinante convicción de que la telenovela me hizo coautor intelectual de aquel atentado facilitó la decisión de renunciar públicamente a la altura del episodio 218. Un equipo de escribidores siguió a cargo del culebrón antipolítico.
He vuelto desde pocos años al oficio de escribidor de TV, pero, eso sí: solo de culebrones y series que no instiguen a un televidente desequilibrado a pegarle un tiro a nadie.
Bogotá, abril de 2016
















2 respuestas
Me encanta Ibsen Martinez, realmente los que vivimos esa epoca, pues casi que vivimos con el los episodios. Gracias, sigue escribiendo, que si nos gusta!!!
Solo le digo que lo amo por ser usted entendible en su escritura aleluya