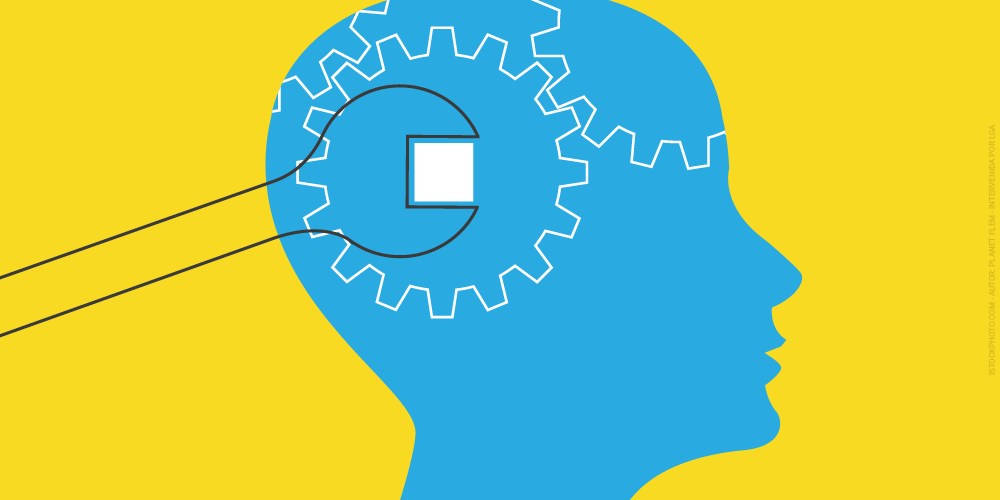Sin querer ofrecer una lección de historia, sino solo llamar la atención de los apóstoles de la limpieza y de los beatos de la cívica salubridad que hoy ven pecados e ignominias en la posibilidad de trabajar con el CNE, nacido de un Parlamento chavista que convoca a elecciones regionales. Si se hubieran seguido consejos parecidos en 1810 y en 1830, nada digno de registro hubiera sucedido en Venezuela. Pregúntenle a Emparan, a Roscio, a Yanes, a Páez y a Vargas. O a Maquiavelo. La realidad se impone, una rectificación tan necesaria que sea capaz de modificar profundamente el destino de la colectividad.
Publicado en: La Gran Aldea
Por: Elías Pino Iturrieta
Si buscamos algo legítimo entre nosotros cuando comienza el siglo XIX, topamos con la autoridad del rey católico. Su privanza había sido bendecida por el Papa desde los tiempos de Isabel y Fernando, y respaldada después por siglos de dominación. No era un poder cualquiera el que había concedido una patente de legitimidad al control de la sociedad por los españoles, sino la palabra del vicario de Cristo, reconocida en el mundo occidental de entonces como algo que solo los orates, los idiotas y los herejes contumaces podían protestar. Una bula de la cabeza de la catolicidad dio paso franco a un control de la sociedad que después contó con la autorización de las costumbres, con el peso de la vida vivida dentro de la horma imperial sin posibilidad de metamorfosis, o apenas retocada por las mudanzas impuestas por los intereses de las dinastías y por las necesidades de los descendientes de los españoles, los blancos criollos que se fueron apoderando de las comarcas ultramarinas.
De allí el extraordinario problema que se les presentó a los próceres de la Independencia cuando resolvieron caminar con autonomía. La ruptura con España implicaba un divorcio con las regulaciones de origen metafísico y profano, religioso y laico, aceptadas como mandato de origen divino y como partes esenciales de la rutina. Pero rompieron con ellas porque la oportunidad era propicia para que cada quien tomara, en Venezuela y en toda Hispanoamérica, el camino que parecía adecuado. Si se hubieran puesto demasiado respetuosos de los principios, de las fuentes de las cuales habían manado los fundamentos de la vida, de los valores que se habían asumido como asunto sacrosanto desde nales del siglo XV, ni una paja se hubiera movido. Pero le buscaron la vuelta a la situación, disfrazándola de apoyo a un rey preso y de defensa de las prerrogativas tradicionales, para después propinarle la patada histórica a un régimen civil y a una forma de vida que parecían destinados a la permanencia hasta el n de los tiempos.
No fueron pocos los tratos que intentaron con los capitanes generales Casas y Emparan para tratar de manejarse en condominio, mediante salidas transitorias y vericuetos artificiales que permitieran un ascenso de los aspirantes al mando. Pero, mucho más importante después, abundaron los conflictos de conciencia a la hora de superar el aventurado trance de la separación. ¿No habían jurado frente al altar y ante el arzobispo, en la inauguración del primer Congreso venezolano, la defensa de los derechos de Fernando VII? Un letrado tan profundo como Juan Germán Roscio reconoció en la Cámara que estaban frente a un problema ético que necesitaba meditación. Abundaron las sesiones en torno a si era pecado mortal abandonar a un monarca prisionero, que era como el padre de unos diputados inexpertos y vacilantes que no solo corrían el riesgo de perder sus posiciones de preeminencia en la sociedad, sino también de terminar en la quinta paila del infierno. Pero mandaron los principios a ese infierno que parecía tan cercano, los echaron en el cesto de la basura para que comenzara la historia de la República.
“Los venezolanos más lúcidos de entonces tuvieron que olvidarse de Angostura y de Cúcuta, de Colombia y de Bolívar, para rectificar el rumbo de la sociedad”
Había que soslayar fundamentos antiguos y esenciales, se debían romper las páginas de una cartilla venerable para tratar de redactar una nueva y extraña, se debía exagerar y hasta mentir para llegar a una sorprendente y arriesgada meta. ¿Y los principios?, ¿y los pilares de una experiencia de vida en la que se habían formado y que los había llevado a la cima de la sociedad?, ¿y los acuerdos puntillosos de los antepasados para vivir en paz con Dios y con el monarca?, ¿y los juramentos y las ceremonias del pasado, testimonios de impoluta fidelidad al imperio? Quedaron en su justo lugar: en los archivos, para que recordemos ahora cómo perdieron valor cuando convino; cómo se cambiaron por otros porque a la oportunidad la pintan calva; cómo la realidad se impone frente a entendimientos de la convivencia que pretenden ser inamovibles o eternos, pero que solo son juguetes de las necesidades de los hombres que deben desecharlos cuando llega la hora, sin miramientos bobalicones.
Hay más. La bola del olvido de los dogmas por los que se había emprendido una empresa primordial y se habían derramado torrentes de sangre, también encontró cancha cálida y oportuna en breve, apenas después de dos décadas de haberse puesto en juego. Los venezolanos más lúcidos de entonces tuvieron que olvidarse de Angostura y de Cúcuta, de Colombia y de Bolívar, para rectificar el rumbo de la sociedad. Es un largo proceso que no se puede describir ahora, pero que remite a una fundamental modificación que, para encontrar por fin el rumbo de una autonomía constructiva y decorosa, debió desechar los juramentos de la víspera y jugarse el destino por un nuevo pacto capaz de modificar profundamente el destino de la colectividad. Una rectificación tan necesaria hacia un destino prometedor, como el que se labra por n en 1830, al desmembrar el cuerpo de un gigante sentado en declaraciones artificiales, dependió de una pericia de ingenios nacionales y del desafío de un pensamiento caracterizado por la brillantez que muchos miopes han considerado como traición y como pequeñez, pero que dio en el blanco cambiando la morralla por la esmeralda al olvidarse de los decálogos de la epopeya anterior.
Pero no se quiso ahora ofrecer una lección de historia, sino solo llamar la atención de los apóstoles de la limpieza y de los beatos de la cívica salubridad que hoy ven pecados e ignominias en la posibilidad de trabajar con el Consejo Nacional Electoral (CNE) nacido de un Parlamento chavista que convoca a elecciones regionales. Si se hubieran seguido consejos parecidos en 1810 y en 1830, nada digno de registro hubiera sucedido en Venezuela. Pregúntenle a Emparan, a Roscio, a Yanes, a Páez y a Vargas. O a Maquiavelo.
Lea también: «¿Regresa la política?«, de Elías Pino Iturrieta