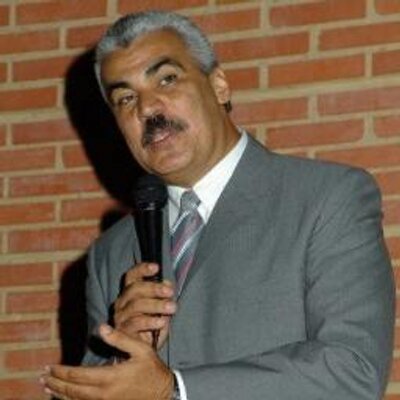 En un estudio realizado por el psicólogo norteamericano Sherif y sus colegas, se hizo una dramática demostración de cómo se pueden generar de manera artificial prejuicios y desconfianza en grupos que, de manera natural, no los tenían.
En un estudio realizado por el psicólogo norteamericano Sherif y sus colegas, se hizo una dramática demostración de cómo se pueden generar de manera artificial prejuicios y desconfianza en grupos que, de manera natural, no los tenían.
Los investigadores enviaron niños de 11 años de edad a un campamento de verano. Una vez allí, fueron divididos en dos grupos. Durante una semana, ambos grupos vivieron y jugaron juntos. En esta fase, los niños desarrollaron rápidamente un fuerte apego a sus grupos. Eligieron nombres para sus equipos (“Serpientes” y “Águilas”) y los grabaron en sus franelas, e hicieron banderas con los símbolos de sus grupos.
En este punto comenzó la segunda fase del experimento. A los chicos de cada grupo se les dijo que realizarían una serie de competencias “suma cero”, donde el triunfo de uno únicamente es posible si el otro es eliminado. El equipo vencedor recibiría un trofeo, y sus miembros obtendrían valiosos premios. A medida que los chicos competían, aumentó la tensión entre los grupos. Al principio se limitaron a mofas e insultos verbales, pero pronto se produjo una escalada hacia acciones más directas. Por ejemplo, las Águilas quemaron la bandera de las Serpientes. Al día siguiente, las Serpientes contratacaron invadiendo la cabaña del rival, volcando camas y llevándose efectos personales. Entretanto, los dos grupos se increpaban entre sí tachando a sus contrarios de “traidores”, “cobardes” y “vendidos”. En poco tiempo, cada grupo mostró hacia el otro los elementos básicos de un fuerte y artificial prejuicio.
Por suerte, la historia tuvo un feliz desenlace. En la fase final del estudio, se alteraron intencionalmente las condiciones, a tal punto que los grupos se vieron en la necesidad de trabajar juntos para obtener objetivos superiores (metas deseadas por ambos grupos), lo que produjo drásticos cambios. Después de que los chicos trabajaron en equipo para restablecer el suministro de agua –previamente saboteado por los investigadores–, tuvieron que juntar sus ahorros para alquilar una película y repararon entre todos el camión en el que salían de paseo, se desvanecieron progresivamente las tensiones entre grupos.
La psicología social ha comprobado cómo los regímenes fascistas y militaristas de dominación manejan desde hace mucho tiempo la utilidad de la generación artificial de prejuicios y desconfianza. Porque la forma más fácil de dominar a un adversario es dividiéndolo y haciendo que se enfrente entre sí, que crea que el enemigo a vencer no es quien lo domina sino quien está a su lado sufriendo también la dominación. No solo su fuerza se reduce a la mitad, sino que el enfrentamiento intencionalmente fabricado entre sectores artificialmente en pugna permite que la energía social de reacción e indignación ante tanto sufrimiento no se dirija hacia el verdadero responsable, que es el gobierno, sino que convenientemente se desvíe hacia otros compatriotas o grupos que al final también son víctimas de las mismas tragedias.
Que esta estrategia de generar desconfianza y división con fines de dominio lo haga la clase política instalada en el poder es perfectamente explicable. Lo que no se entiende es que quienes se les oponen se sigan prestando a ese juego perverso, que es la base de sustentación del modelo de dominación fascista.
Desmontar la creada –y muy bien reforzada desde el gobierno– arquitectura de prejuicios y desconfianza entre quienes nos oponemos al régimen es hoy una de las tareas más urgentes por emprender. Y esa labor comienza por reconocer que sin unidad lo único seguro que nos espera son seis años más de Maduro en el poder. Lo trágico es que eso puede perfectamente ocurrir no por la fortaleza ni por el respaldo popular al régimen, sino porque quienes le adversamos no sepamos ponernos de acuerdo para postergar nuestros discrepancias hasta después de superada la dictadura. El problema es que, si esta continúa, ya ninguna de nuestras diferencias importará, porque simplemente estaremos todos condenados a desaparecer.













