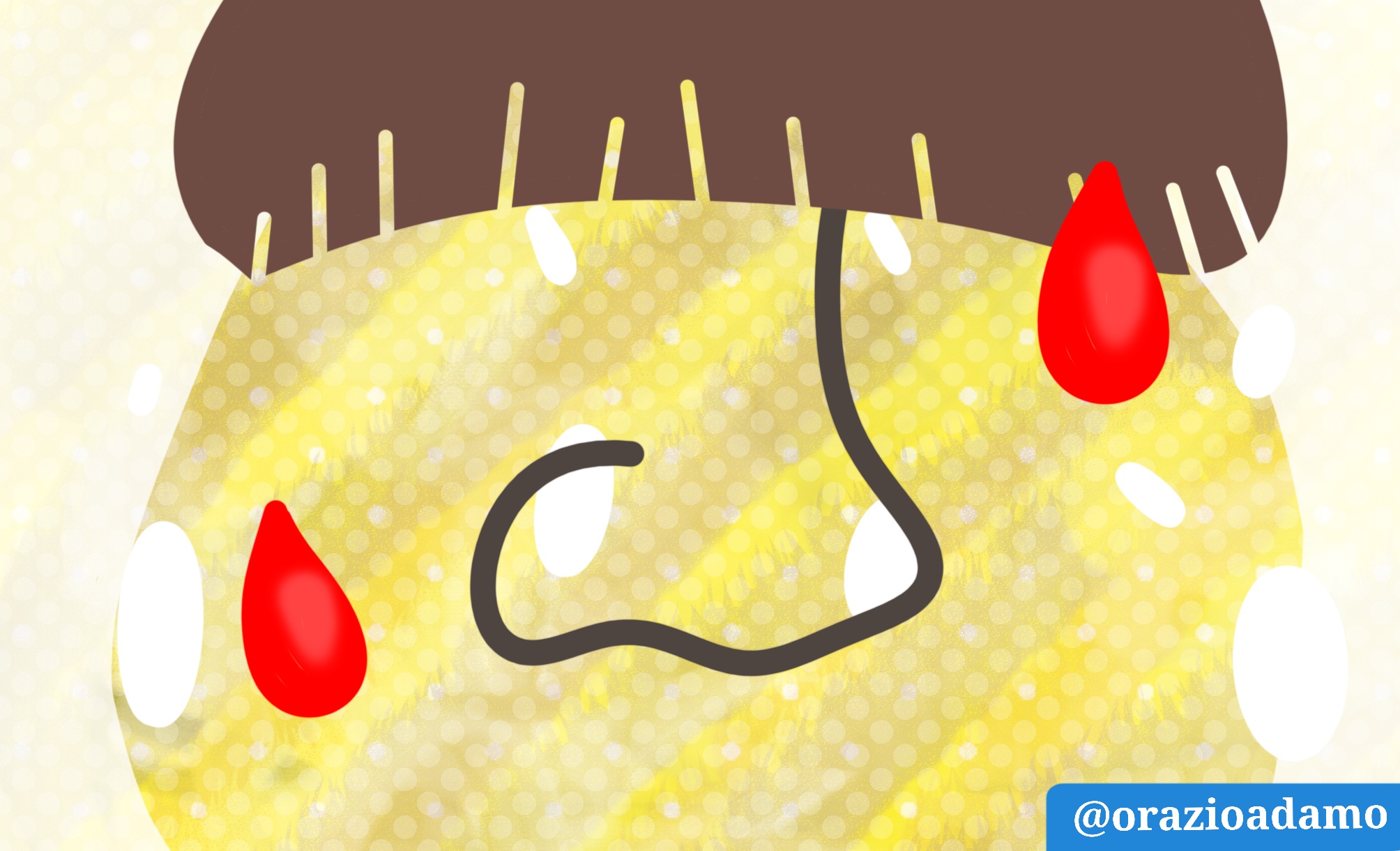Publicado en: El Universal
“Comienza a extender la noticia, me marcho hoy mismo/ quiero ser parte de ella/Estos zapatos vagabundos desean perderse en su mismo corazón, Nueva York, Nueva York/ Quiero despertar en una ciudad que nunca duerme” (Compuesta para la cinta New York, New York de Scorsese, por John Kander y Fred Ebb)
Según Marx la “ciencia de la historia” anticipa, prevé los cambios sociales y la marcha indetenible desde la comunidad primitiva hasta el desenlace inmancable del comunismo. Se le llama historicismo, que a partir de las huellas pretende descubrir las leyes del destino humano; y la praxis, la política, aunque dramática, no puede más que seguir el rumbo. A Marx le pareció inconcebible que el Estado burgués se deshacía, pero se reconstruía “mágicamente” en el primer sufragio universal del mundo, que eligió a Luis Napoleón Bonaparte. Para los pragmáticos escoceses, David Hume y William Robertson, las leyes de la historia son supersticiones, porque la vida social es la resultante de miles o millones de voluntades individuales y de quienes la dirigen y no hay “conciencia cósmica” que trace finalidades ni “causalidades”.
Para San Agustín, Dios permite a los humanos hacer su camino y rechazó la predestinación, aunque le temió hasta su hora final. Kant coincide con el pragmatismo, aunque acepta leyes sociales en pequeña escala, como la oferta y la demanda, pero no unas que marquen el destino. El desarrollo humano para él es parte de la imprevisibilidad de la naturaleza y no de la metafísica, el positivismo, la rueda de la historia, las relaciones de producción, o la “astucia de la razón”. Los hombres no obedecen a un guion ni a fatalidades en el advenimiento del socialismo o la democracia, lo que dependerá de la capacidad de quienes los impulsen o los resisten y del azar. Sin la genialidad de Lenin en las Tesis de abril, no hay revolución bolchevique y sin Churchill, triunfa Hitler. Unos juegan contra las instituciones, sus partidos y tradiciones y otros a favor. Apocalípticos e integrados obtienen fervientes respaldos.
Donald Trump recibió algunos pasmosos en la campaña de 2016, del filósofo marxista Slavoj Zizek y Susan Sarandon, entre otros. A ella le preguntaron por qué, mujer y progresista, votaba por Trump y no por Hillary Clinton y respondió: “no voto con la vagina”. La democracia se impuso al fascismo y el comunismo, pero ha sido difícil que cristalice en sociedades arcaicas, en las que triunfa la revolución, pero contra las previsiones de Marx. La revolución ve pecaminosa, diabólica la sociedad urbana moderna, desde antiguas ideologías fibionistas. La ciudad era la nueva Babilonia, Gomorra, sensualidad, egoísmo, obra de Satanás. La impronta antimoderna y antiurbana están en Rousseau pero antes en las letanías morales de Juvenal contra la corrupción de Roma, vienen de las más antiguas raíces de la civilización. El mito de «la prostituta de Babilonia» vale a cualquier ciudad y época: placeres, alcohol, vida fácil, perdición.
El Diluvio ahoga el pecado de la vida urbana y Lot no consiguió diez personas decentes en Sodoma y Gomorra. Se desencadenó la ira divina, la lluvia de fuego, porque un grupo de rijosos intentan violar a varios Ángeles enviados a buscar a Lot, enardecidos por su belleza. Lucas, Juan y Mateo cuentan la maldición de Cafarnaúm que “hasta los infiernos serás arrojada” y arrasan Jerusalén a sangre y fuego en castigo. La revolución china es contra los grandes centros urbanos («triunfo del campo sobre la ciudad») y pese al levantamiento heroico de Shanghái, para Mao encarnaba la corrupción «capitalista”. Los jemeres rojos echaron de Pohn Pehn casi la mitad de la población hacia el campo, y el Che Guevara se burlaba de los «pequeñoburgueses» revolucionarios urbanos. Para el islam las ciudades occidentales son mundos de pecado y Al-Qaeda castigó las Torres del Comercio de Nueva York.
Su Quinta Avenida es el máximo hedonismo, “la ciudad que nunca duerme” de Sinatra, donde los seres de un día conquistaron niveles más altos de libertad, riqueza, resplandor. Para las diversas vertientes del pensamiento anacrónico, es el centro universal de todo lo diabólico: mercado de capitales, modas, confluencias étnicas inferiores, teatro, danza, gastronomía, cosmopolitismo, placer, consumo. En la guerra de Afganistán, un terrorista declaró: «los norteamericanos nunca podrán ganarnos. A ellos les gusta la Coca-cola y a nosotros la muerte». Afganistán es un condenado de la tierra al límite de lo humano. Al Talibán le gusta la muerte y golpear y torturar mujeres. En esos días se publica un video casero de la paliza que propinó la Policía de la Moral, en una calle de Kabul, a una joven a la que el viento le corrió el velo. Su cuerpo quedó tan moreteado «que no se sabía si estaba vestida o desnuda».
La arrojaron agónica en un sótano y allí murió bajo un túmulo de cucarachas. Apenas a finales de 2022 asesinaron a otra mujer en Irán por lo mismo del velo, lo que produjo estallidos populares. Como el joven talibán, muchos intelectuales, estudiantes y profesionales occidentales, entienden que la sociedad de consumo es larva de decadencia, reblandecimiento y carencia de valores. Pero los indicadores evidencian que a mayor consumo, una sociedad es más humana, y mientras menor -caso de Afganistán-, más brutal. En las grandes democracias, los pobres mueren de sobrealimentación, obesidad, accidentes cardiovasculares, cáncer, diabetes, pero la expectativa de vida pasa los ochenta años. En las sociedades de no consumo, mueren de hambre, el ingreso de calorías per cápita no llega a mil diarias y en Ghana y gran parte de África, la gente apenas alcanza treinta años.
Las crisis económicas que estremecen al mundo corresponden a caídas del consumo. Werner Sombart, sin embargo, pensaba que el comercio, el sedentarismo, el automóvil, el konfortismo son estigmas, patologías colectivas; debilidades occidentales y no triunfos civilizatorios en la aventura humana. La vocación contra la sociedad urbana moderna, el desprecio a los negros, el tradicionalismo, los fundamentalismos, las xenofobias, la antiglobalización, el progresismo, la defensa de “lo originario” y el neocomunismo, trasuntan odio al comercio-consumo, la libertad y el disfrute, ya que el confort, la abundancia y la belleza, serían afrentas egoístas para los carentes. Utilizan apreciaciones de Rousseau y Marcuse, como una tal contradicción entre la satisfacción de necesidades artificiales y necesidades reales. Estas: comer, dormir, el sexo, protegernos de la intemperie, nos acercan a los animales.
Y las artificiales: oír música, el amor romántico, sentir el arte, usar perfumes, aire acondicionado, tomar vino o ir al teatro, un sofá de diseño o viajar, son las que nos humanizan. En su fingimiento permanente, el pensamiento anacrónico pregona sociedades ascéticas, ya que la explotación arrebata a los pobres la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas. Pero es exactamente lo contrario y gracias a la sociedad de consumo se generó el maravilloso desarrollo material y cultural y cada vez una parte mayor de la Humanidad tiene acceso a los bienes terrenales del hombre. Vivimos el momento de la historia con el menor número de pobres aunque hay que estar atentos a las consecuencias de la guerra en Ucrania. Mientras mayor es el consumo de cualquier sociedad moderna, mejor satisfechas las necesidades básicas de la mayoría.
Las colas en las naciones prósperas son para oír a Jack Harlow, Beyonce, Karol G, o comprar el último smartphone, pero en las que han vivido las desventuras revolucionarias, son tumultos por bienes esenciales para sobrevivir ¿O es que hay algo positivo en que los padres no tengan para los regalos del Niño Jesús o Santa Claus, y de malo que Pavarotti, Domingo y Carreras vendieran cientos de millones de copias de Los tres tenores en los 90? Es el encono contra los factores que democratizan la cultura, a los que estigmatizan por ser beneficio de mercaderes: la industria cultural, la televisión, el cine, la internet, los smartphones, aunque permiten que sectores masivos accedan a las grandes manifestaciones del arte, la tecnología y la cultura. El comercio-consumo sería una enredadera viscosa y en su escala de odios está junto con los bancos.
Desde finales del siglo XIX, los filósofos alemanes amantes de la guerra, Nietzsche, Sombart, Oswald Spengler, Karl Junger, se cuentan entre los enemigos ideológicos de la sociedad de consumo. El espíritu comercial domestica los pueblos, los hace sumisos y decadentes. Detestan que la cotidianidad del comerciante lo indisponga al sacrificio máximo, a derramar la sangre, a dar la vida por la causa patriótica, mientras la guerra entrena los pueblos para la grandeza. Kant en su profética obra La paz perpetua, dice lo mismo pero con sentido contrario, antibélico: «el espíritu comercial no puede coexistir con la guerra, y tarde o temprano se apodera de cada pueblo». Disfrutar de bellas creaciones, no es la felicidad, pero está cerca. Lo curioso es que los países mercaderes y hedonistas siempre le parten la madre a los países “guerreros”. Atenas históricamente se la rompió a Esparta, Europa a Alemania nazi, EE. UU a la Unión Soviética. Esperemos que la belleza y el placer derroten a la guerra.