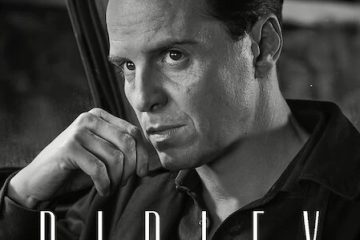Por: Sergio Dahbar
Todos los días no se muere un gran periodista. Y menos aún, uno se encuentra de paso en la ciudad donde ese periodista se convirtió en leyenda. El azar ha querido que me encontrara en Washington el día del funeral de Ben Bradlee, quien fuera director de The Washington Post por 23 años.
de paso en la ciudad donde ese periodista se convirtió en leyenda. El azar ha querido que me encontrara en Washington el día del funeral de Ben Bradlee, quien fuera director de The Washington Post por 23 años.
El miércoles pasado las naves de la Catedral Nacional de Washington, DC, sobre la avenida Wisconsin, se llenaron de una fauna de suscriptores, periodistas, editores, políticos y empresarios.
Quienes vivían en 1974 en una ciudad eminentemente política nunca olvidaron la primera plana que Bradlee supervisó con una conciencia extrema: la noticia de la renuncia del presidente Richard Nixon.
Habían transcurrido dos años arduos que comenzaron en 1972 con un robo menor en un edificio que pasaría a la historia: Watergate. Esa noche, cerca de las rotativas, Bradlee pensó que ese esfuerzo titánico, en el que habían soportado todas las presiones, valió la pena. “Era lo que yo consideraba una larga batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Habían ganado los buenos”.
Bradlee murió a los 93 años, acompañado de los seres que conocieron su calidad humana cuando alcanzó la gloria y su fragilidad ante el fracaso. «Tenía la energía de una tormenta de nieve», dijo el reverendo Gary Hall, deán de la catedral», la mañana del miércoles 29 de octubre.
El ritual no hizo otra cosa que subrayar sus rasgos: “el entusiasmo por la historia mayúscula, cierta arrogancia y, sobre todo, la sospecha de que si no era divertido, no valía la pena’’, como escribió el periodista Marc Fisher en The Washington Post.
Bradlee escogió su propio ataúd, en compañía de su esposa Sally Quinn, en la funeraria Gawler. Pidió el más barato. Quizás por esa rara humildad en un americano notable fue que el hijo de Bill y Katherine Graham, Donald, editor de toda la vida y director ejecutivo de The Washington Post, lo reconocía como él único héroe de la redacción.
Bradlee, hijo de una familia aristocrática de la Costa Este que se jactaba de haber enviado a tres generaciones a Harvard, sufrió de poliomielitis a los 14 años.
Estudió griego e inglés, peleó en la segunda guerra mundial en el pacífico contra los japoneses y fue corresponsal de la revista Newsweek en París. En 23 años convirtió un periódico regional como The Washington Post, sin ninguna influencia, en una herramienta indispensable. Atrajo talento a la redacción. Fortaleció las corresponsalías internacionales. Y sobre todo comprendió que una noticia sin contexto histórico y social era un producto menor.
Bradlee tuvo mucha suerte siempre. No sólo convenció a Bill Graham, el dueño de The Washington Post, de que adquiriera Newsweek a buen precio, por lo cual recibió un paquete de acciones que lo hicieron rico, sino que se residenció en una calle del exclusivo barrio Georgetown, donde llegó a vivir el presidente J. F. Kennedy. En la misma calle. Sus esposas paseaban los niños todas las tardes.
Bradlee tenía 39 años y Kennedy 43. Eran dos patricios blancos y naturalmente se hicieron amigos. De ahí a las exclusivas y las filtraciones que se publicaban en Newsweek no hubo más que un par de whiskys.
Quizás una de las más notables herencias que le dejó Bradlee a las generaciones futuras fue la idea de que el periodismo es un bien público, vital para la construcción y defensa de la democracia. Como casi siempre ocurre, la mañana de octubre en que Washington despidió a Bradlee no solo se le dijo adiós a un gran periodista, sino a una forma de entender el oficio.