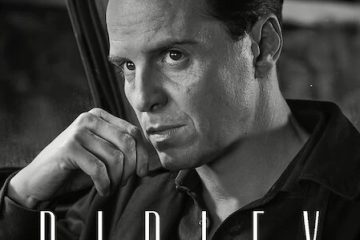Por: Leonardo Padrón
—Apúrate. Averigüé y sí hay dólares. 
—¿Hay mucha gente?
—Van por el 335 y yo soy el 428. Casi cien personas por delante.
—¡¿Cien personas?! ¿Y para qué quieres que me apure?
Igual me apuré. Nunca sabes cómo puede estar el tráfico hacia el centro de Caracas. Impresiona atravesar la avenida Bolívar y verla embutida de edificios de la Misión Vivienda. Su belleza original ha sido violentada. Uno se pregunta cuántos días faltarán para que la célebre y turbia Operación Liberación del Pueblo (OLP) allane esos edificios y, luego del remolino habitual, anuncie en rueda de prensa el hallazgo de armas largas, granadas, droga y toneladas de dinero mal habido. Darán cuenta de la recuperación de apartamentos invadidos por bandas criminales. Hablarán de dos o tres criminales fallecidos y decenas de personas detenidas. Hasta la próxima incursión en otro dulce paraje de la Misión Vivienda.
Llegué a la avenida Universidad y apenas entré a la sede central del Banco de Venezuela un vaho hirviente me arropó. No había aire acondicionado. El lugar estaba atestado de gente, ahogo y malestar. Mi rostro debió ser elocuente porque una señora me comentó con sorna:
—Esto está repleto de “patria”.
Alfonso, mi amigo, alzó la mano al fondo para hacerse notar.
—¡Ya vamos por el 350!
Su sonrisita de burla desafinaba con el hartazgo colectivo.
—¿No es igualito a un mercado municipal? —hincó la frase cuando me acerqué a él.
Las sillas se habían agotado temprano. La mayor parte de la gente estaba de pie. Arremolinada. Sacudiéndose el calor como si fuera una mosca excesiva y terca. Dos muchachas me juraron que estaban allí desde las 6 de la mañana. Venían de Mérida. Allá no hay divisas en ningún banco. Ni en Barquisimeto, ni en Maracaibo, ni en San Fernando de Apure. Así fue ilustrándome cada persona a mi alrededor. De todas las agencias del Banco de Venezuela diseminadas por el país, la sede central en Caracas resultó ser la única con divisas en efectivo. Si usted tiene un viaje planeado con sus hijos, le toca visitar este gigantesco peaje.
Es el centralismo en su versión más desatinada. Primero, concentran todas las operaciones de divisas del país en un solo banco. Luego, el banco las entuba en una sola agencia. Y, ya en el paroxismo, esa agencia dispone para tal fin apenas tres de las cincuenta taquillas que posee. A las 12 en punto una de las tres cajeras salió a almorzar. Las opciones quedaron reducidas a dos ventanillas. Una asfixiante estrategia urdida solo para la entrega de los modestos 500 dólares que el gobierno permite canjear para sufragar los gastos de tus hijos. La espera se expandió como una mancha de grasa.
En algún punto, paseé morosamente la mirada para ver si algún ministro, diputado o artista de la revolución estaba en el mismo penar que el resto de los venezolanos allí presentes, pero no, ningún rostro mediático del socialismo del siglo XXI tenía un numerito de espera en su mano.
Era lunes. En los países normales, los lunes son días de mucho trabajo. En Venezuela no, aquí la gente hace cola, hojea el periódico, contempla sus zapatos, hurga sus uñas, cabecea, chatea por el celular.
—Señor, no puede usar el celular dentro de las instalaciones.
El vigilante me increpó con hostilidad. Repitió el mal tono tres puestos más allá. Y más allá.
—¡Ni Candy Crush puede jugar uno! —resopló una joven morena que ya no sabía cómo terciar con su cansancio.
No puedes hacer llamadas, contestar correos, leer noticias en las redes sociales, ni juguetear con tu aparato. Abúrrete. Obstínate. Conviértete en ocio. O trae un libro. Los libros siempre salvan.
Un día de trabajo perdido. Hastío. Caras largas. Niños en brazos, empozados en su sudor. Todo eso gotea en la larga espera.
Un país en cámara lenta.
—Señor, ¡ya le dije que no usara el celular! ¡Si las comunicaciones se caen y no se pueden entregar más divisas, será por su culpa!
—¿No será más bien por culpa de Maduro? —alcancé a decir en vez de asumir mi delito. Alfonso reestrenaba la risita.
—Ser opresor es un vicio —sentenció un hombre a mi lado condenando el ladrido del vigilante y poniendo en contexto toda la situación.
—Como decía Mafalda: «Tenemos complejo de timbre, nos gusta estar oprimidos» —anexó la fanática de Candy Crush.
—¿No fue Libertad la que dijo eso?
Cinco horas después, finalizado el engorro, un vecino de la gran sala de espera me dijo:
—Póngase mosca, afuera hay mucho malandro que sabe que esta es la cuadra del país donde hay mas peatones con dólares en el bolsillo.
Esa palmadita de miedo y rutina que es la vida en Venezuela.
***
En el aeropuerto de Maiquetía, en la cola de inmigración, una pasajera me relata la anécdota de su compañero en el viaje anterior.
Lo interpeló un efectivo militar.
—¿Adónde viaja usted?
(—Héctor anda de mal humor desde hace más de quince años —me aclara ella).
—Adonde me de la gana.
El efectivo lo vio fijamente.
—¿Y qué va a hacer allí?
—¡Lo que me de la gana! —replicó, invariable, el pasajero.
—Ahh, tú te las das de alzao, ¿no? Te me sales de la cola y me acompañas.
La amiga pensó lo peor. Pasó tiempo. Mucho. Ya el avión estaba a punto de despegar y Héctor no aparecía. El piloto pidió disculpas por el retraso. Están esperando a un pasajero, explicó. Finalmente llegó, desencajado, la camisa por fuera, pintado de sudor.
—¿Qué pasó? —le preguntó ella, urgida de curiosidad.
—Me revisó hasta el alma. Me exigió los 2.000 dólares que tenía en efectivo para dejarme viajar. Le rogué que me dejara al menos 100, 200 dólares. Me dijo que no.
—¿Por qué?
—¡Porque le daba la gana!
***
Vuelta a la patria días después. El equipaje pasa por la máquina de rayos X. Un hombre de chaleco rojo me ordena llevarlo a la mesa contigua. Una empleada, más fastidiada que dispuesta, me pide que abra la maleta para su revisión. Está envuelta en plástico. Muchas vueltas de plástico. No es fácil. Le pido la tijera. Está amellada. No sirve. Finalmente abro la maleta con paciencia y dentelladas. Por curiosidad, le pregunto por qué me mandan a abrir el equipaje. Me responde con una pregunta:
—¿Por qué lleva tantos libros?
—Soy escritor. Por lo general, a los escritores nos gusta leer.
Me dedica una mirada insidiosa. Me deja ir, sin muchas ganas de dejarme ir. Pero más era el fastidio.
La vida como fastidio.
***
Le pregunto al taxista que me sube hacia Caracas la tarifa por su servicio.
—Son 3.200 bolívares.
—¿Tanto?
—Antes eso era mucho dinero, ahora sólo son muchos billetes.
Y comienza a quejarse de los 75.000 bolívares que cuesta cada caucho de su camioneta. Me dice que si cae en un hueco, de los miles que hay en el asfalto, tendrá que dejar de trabajar.
Se pone nostálgico.
—Yo trabajo en el aeropuerto desde la época de Luis Herrera. Antes del viernes negro. El Concord venía dos veces a la semana. Martes y viernes. Por lo menos 400 unidades subían llenos de pasajeros. Si la carrera era corta -por ejemplo, hasta Chacaíto- podías regresar y agarrar otro pasajero del mismo vuelo.
La mesa está servida para hablar de política. Elige los adjetivos con cautela. En breve lo advierto: es chavista. Discutimos cordialmente. Sus parlamentos parecen una réplica del noticiero de VTV, el canal del gobierno.
—¿Se acuerda cuando María Corina sacó aquel comunicado donde decía que no era posible que los pata en el suelo, los invertebrados, pudieran entrar a sus restaurantes, a su entorno, a su club?
—Amigo, ningún político de la oposición, en su sano juicio, va a dar una declaración de ese tipo. ¿En qué periódico leyó eso? ¿En VEA, en el Correo del Orinoco, en Últimas Noticias?
Acelera. Gira el volante. Contraataca.
—El bipartidismo tuvo todo en sus manos, pero si no hubiera sido tan malo no aparecía alguien como Chávez.
—Ya. Ahora, según el inventario que me hizo hace poco, usted reconoce que antes estábamos mejor. Aunque no se trata del pasado, ¿cierto?
Largo silencio.
—Este proyecto se jodió —dejó caer la frase como un escupitajo.
Y otra vez el silencio. Ominoso y largo, como el asfalto que recorremos. Lleno de huecos.
***
Chateo con una amiga. En el diálogo descubro que ya no vive en el país.
—¡¿Cuándo te fuiste?! —pregunto con sorpresa.
—La semana pasada. Mi esposo y yo tenemos un niño especial, y no sabes lo que he tenido que llorar en Locatel por un paquete de pañales. Desde hace tiempo no se consiguen los reactivos para su tratamiento. Fue muy doloroso escuchar a la doctora que lo chequeó aquí decir que era una pena que hubiese empeorado tanto, por estar mal medicado.
—Claro, entiendo. Imagínate —dibujo una pausa—. ¿Por qué no se despidieron?
—Me fue imposible. No lo quería hacer realidad. Me tocó contar en descenso las rayitas cinéticas de Maiquetía y grabarme con desesperación ese cielo.
Cierro el chat, conmovido. Otra vez el silencio como una nube de monóxido.
Hojeo la prensa, al desgaire. Me topo con una página con una foto enorme de Nicolás Maduro y un eslogan incomprensible: “Seguimos venciendo”.
Hay diálogos en este país que antes no habían ocurrido. Son exclusivos de los tiempos de revolución.