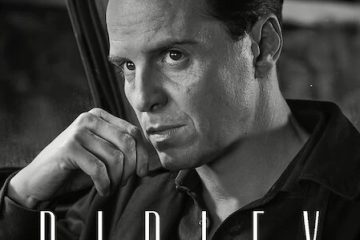«En febrero de 1879, cuando regresa a Venezuela después de la reacción de un grupo de políticos contra su influencia, Guzmán Blanco publica un documento escandaloso en el que pone una lista de los rivales políticos que osaron promover la destrucción de sus estatuas, a quienes amenaza con cárcel y represalias económicas».
Publicado en: La Gran Aldea
Por: Elías Pino Iturrieta
En julio de 1835, la llamada «Revolución de las Reformas» es precedida por un insólito silencio de la ciudad. Pese a que nadie ha anunciado la posibilidad de una maniobra armada, ni de nada relacionado con asuntos de violencia, la gente siente que «ha olido algo» y prefiere guiarse por los consejos de su nariz. Es el ambiente recogido por uno de los Fragmentos de Tomás Lander, a quien han llegado los rumores de un alzamiento militar que no le parece probable porque el presidente, José María Vargas, apenas se está estrenando en el cargo y no ha tenido tiempo para perder popularidad. Pero el olfato popular resulta ahora más acertado que la pluma del destacado político, quien se impresiona cuando camina desde su casa a la Diputación Provincial de Caracas sin topar con los transeúntes habituales. Pero en una esquina encuentra a Francisco Javier Yanes, de cuyos labios brota la siguiente sentencia: «Esto que no vemos puede ser el principio de algo que veremos mucho en el futuro». No logra descifrar el rompecabezas y se limita a copiarlo para ponerlo después en sus escritos. En breve, se entera de que unos oficiales del estado mayor de Bolívar han apresado al jefe del estado para que la gente común levante pared de cal y canto mientras llega la salvación, es decir, José Antonio Páez con sus llaneros.
Cuando Monagas atenta contra el congreso que pretende juzgarlo, en 24 de enero de 1848, Caracas es un desierto. Ya lo es desde el día anterior, de acuerdo con las crónicas de González Guinán, porque sus habitantes prefieren encerrarse en sus domicilios por el temor que los embarga. Los comercios cierran, las tertulias habituales de la plaza mayor desaparecen y hasta las iglesias clausuran los portones y suspenden los oficios religiosos. Ni siquiera pululan los limosneros de costumbre porque no tienen a quien pedirle. El ambiente es todavía más silencioso en los días siguientes, cuando las casas de los diputados permanecen cerradas con tranca debido a los rumores que circulan sobre hechos de violencia ocurridos en los aledaños. Solo en la residencia del presidente hay movimiento, un ir y venir de funcionarios que saludan al jefe mientras se incorporan a brindis con champaña. «Jamás vi a la ciudad tan desolada, como si la cubriera una sombra que impide los movimientos, como si el pavor no permitiera ni siquiera pensar», escribe entonces Juan Vicente González a un amigo de su confianza llamado Pedro José de Rojas.
En febrero de 1879, cuando regresa a Venezuela después de la reacción de un grupo de políticos contra su influencia, Antonio Guzmán Blanco publica un documento escandaloso en el que pone una lista de los rivales políticos que osaron promover la destrucción de sus estatuas, a quienes amenaza con cárcel y represalias económicas. Los destierra de la vida pública y los condena a una prolongada muerte civil de la que no escaparán mientras él se encuentre en el país, o mientras vivan. Nadie levanta la voz contra una represalia tan reñida con los usos republicanos. La prensa enmudece, los comerciantes más ricos se hacen los locos, los obispos ni pestañean y los liberales aplauden, como si se tratara de una ocurrencia sin mayor significación. El recién llegado estrena entonces uniforme de mariscal francés y se pavonea por las calles de la capital, en una ostentación de poder que ni siquiera sucedió en tiempos coloniales, pero la gente mira hacia otro lado para evitar las iras del poderoso. No se está ahora ante una amenaza militar, la sangre de la guerra no anuncia su regreso, la violencia de las matanzas federales ya no existe, pero el pavor de las mayorías, convertido en silencio ominoso, vuelve por sus fueros. Algo nunca visto, pero capaz de repetirse, escribe al respecto el historiador Rondón Márquez.
Uno de los períodos de nuestra historia más rico en promesas y peripecias, especialmente más destacado por la participación popular y por el anuncio de esperanzas compartidas, es el llamado Trienio Adeco que transcurre entre 1945 y 1948 para dejar huellas profundas en la sociedad. Se puede decir, sin caer en exageraciones, que es un proceso susceptible de dividir la historia para conducir hacia una sociedad diferente. Como se sabe, llega a su cúspide con la abrumadora elección de Rómulo Gallegos como presidente de la república, una figura excepcional, pero ¿qué sucede cuando lo derroca un golpe militar? Nada, absolutamente nada. Las candelas se apagan, los gritos se convierten en mudez escandalosa y la beligerancia da paso a la calma chicha. «Hoy veo a un pueblo de mierda», escribe un pariente de Boconó medio copeyano, llamado Federico Pardi, cuando se sienta a hacer borrones en la noche de un nefasto 25 de noviembre.
Seguramente el lejano tío de mi madre no recordó la entrega de la sociedad a un malhechor comoJuan Vicente Gómez, la adulación que le prodigó, el pavor en el que se regodeó mientras la tortura y la vileza hicieron de Venezuela «la vergüenza de América». Tampoco pudo imaginar las mansedumbres proverbiales del pueblo ante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, esbozadas por el aguerrido José Agustín Catalá.