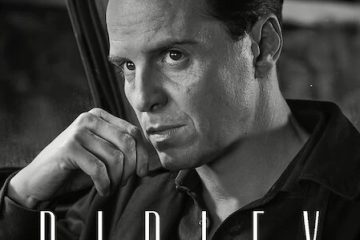Un problemita de salud me apartó de las páginas y las redes por algunas semanas. Es difícil ponerse al día en un país donde todo pasa y nada pasa, a velocidad de vértigo. Desconectarse forzadamente convierte a alguien de mi oficio en un extraviado. Perdida en una bruma de decisiones indecisas, de anuncios que nada anunciaron, intento reincorporarme y vaya si cuesta entender qué ocurrió y, más grave aún, qué no ocurrió.
Es difícil ponerse al día en un país donde todo pasa y nada pasa, a velocidad de vértigo. Desconectarse forzadamente convierte a alguien de mi oficio en un extraviado. Perdida en una bruma de decisiones indecisas, de anuncios que nada anunciaron, intento reincorporarme y vaya si cuesta entender qué ocurrió y, más grave aún, qué no ocurrió.
 Es difícil ponerse al día en un país donde todo pasa y nada pasa, a velocidad de vértigo. Desconectarse forzadamente convierte a alguien de mi oficio en un extraviado. Perdida en una bruma de decisiones indecisas, de anuncios que nada anunciaron, intento reincorporarme y vaya si cuesta entender qué ocurrió y, más grave aún, qué no ocurrió.
Es difícil ponerse al día en un país donde todo pasa y nada pasa, a velocidad de vértigo. Desconectarse forzadamente convierte a alguien de mi oficio en un extraviado. Perdida en una bruma de decisiones indecisas, de anuncios que nada anunciaron, intento reincorporarme y vaya si cuesta entender qué ocurrió y, más grave aún, qué no ocurrió. Y leer a los pesos pesados del análisis político se convierte entonces en un ejercicio de interpretación de las runas. No entiendo cómo en unos pocos días algunas tortillas dieron vuelta y otras simplemente se achicharraron. Cuesta tragar el impacto de ver al Jefe de Estado mostrando en cámara -en algo que imagino fue una cadena nacional- una hojita con un gráfico que desglosa el ingreso petrolero en los últimos eneros, y, a partir de tal revelación, entender la gravedad de pasar de 3 mil y varios cuantos millones de dólares a 77. Sí, setenta y siete. Apenas y, al parecer sin que a nadie en PDVSA y en el gobierno le dé la más pequeña pena. Dios. Como no lo estaba observando en vivo y en directo, la sensación fue, reconozco, aún peor. Si tamaña caída con todo y callos por el barranco no es una crisis, pues habrá necesidad de hablar con la RAE y redefinir el término.
La negación de la evidencia es ejercicio de la estructuración de círculos viciosos. El gobierno crea espejismos y luego se los cree. En algún salón de algún palacio unas gentes de poca o mucha preparación profesional confeccionan un discurso, un guión, una narrativa. Al hacerlo fabrican una realidad virtual que dispersan a placer. «Tu país está feliz», nos repiten en una cantaleta interminable. Y las prioridades se acomodan a las conveniencias de los poderosos. La Revolución priva sobre todo y sobre todos. Sobre la Constitución y el Estado, sobre el bienestar social, sobre las posibilidades del futuro y eso que alguien llamó progreso. La Revolución es. El resto es nada. La Revolución es un culto. Para algunos una religión, «la» religión.
A Casilda, quien como millones no entiende nada, sólo le importa hoy que el dinero que tiene que alcanzar para el mes rinde, con suerte, por 8 o 9 días. Que las colas son cada vez más largas y hay que engrasarle la mano a alguien para conseguir lo elemental. Que la medicina que necesita su muchachito no se consigue por ningún lado. Que los bolos para cargar el celular no pueden faltar porque si le cortan la línea no tiene cómo enterarse de dónde y cuándo aparece algo que poder servir en la mesa de su casa. Cuando el día es bueno, amable, hizo unas cinco horas de cola y consiguió algo. Los muchachitos van a la escuela tres días por semana, así que la acompañan. Y en medio de ese gentío permanente en que transcurre su vida, Casilda se siente sola. Descubrió que lo peor de la soledad no es sentirse íngrima; es el abandono. Hace unos días fue su cumpleaños. Le regalaron un quemaíto de Héctor Lavoe. Era el cantante favorito de su mamá. En la noche lo estuvo escuchando. En la cola se escucha a sí misma canturreando. «Todo tiene su final…»