Tal será el nombre del juego que sobre un tablero digital ejercitarán los hijos de nuestros hijos y sobrinos. Ahuyentados por un rojismo insolente que encontró la forma de asentarse en el poder a juro y también a juro ha impuesto la mayor sarta de reglamentaciones descabelladas, miles de muchachos se han ido, mientras sus familias viven con rabia y dolor la destrucción del domingo familiar, ese día en que había desayuno, almuerzo o merienda de todos. Yo me crié en una familia en la que la reunión del domingo era una institución. Una reunión deseada, no forzada. A medida que los hijos fuimos creciendo, se sumaban novios y pretendientes. Después maridos y esposas. Luego llegaron los chiquitos, esos locos bajitos como canta Serrat, los hijos de los hijos de mis papás que a diferencia nuestra tenían permiso para alborotar, licencia para el bochinche y hasta para entrar en la biblioteca de mi papá y acabar con los clips y otras maravillas que para nosotros estaban vedadas. El domingo era el día de actualizar los cuentos, de hacer anuncios, de informar decisiones, de contar chistes, de soltar algún gordo chisme, de construir sueños, de estar juntos… y muy revueltos. Estoy segura que millones de familias venezolanas vivían cada domingo la misma experiencia de compartir querencias.
Ahuyentados por un rojismo insolente que encontró la forma de asentarse en el poder a juro y también a juro ha impuesto la mayor sarta de reglamentaciones descabelladas, miles de muchachos se han ido, mientras sus familias viven con rabia y dolor la destrucción del domingo familiar, ese día en que había desayuno, almuerzo o merienda de todos. Yo me crié en una familia en la que la reunión del domingo era una institución. Una reunión deseada, no forzada. A medida que los hijos fuimos creciendo, se sumaban novios y pretendientes. Después maridos y esposas. Luego llegaron los chiquitos, esos locos bajitos como canta Serrat, los hijos de los hijos de mis papás que a diferencia nuestra tenían permiso para alborotar, licencia para el bochinche y hasta para entrar en la biblioteca de mi papá y acabar con los clips y otras maravillas que para nosotros estaban vedadas. El domingo era el día de actualizar los cuentos, de hacer anuncios, de informar decisiones, de contar chistes, de soltar algún gordo chisme, de construir sueños, de estar juntos… y muy revueltos. Estoy segura que millones de familias venezolanas vivían cada domingo la misma experiencia de compartir querencias.
Los hijos de nuestros hijos y sobrinos, los nuevos chiquitos, abrirán un link en su laptop o celular y jugarán el «yo tengo un primo en…». Si tenemos suerte, se seguirán sintiendo venezolanos, aunque a muchos les sea difícil adquirir la nacionalidad. Sus papás se llevaron la patria tatuada en la piel. Nacidos fuera, hijos de emigrantes, para esos nuevos chiquitos tardará la legislación en hacer lo indispensable, a saber, que la Asamblea a Nacional de turno expeditamente trabaje en un cuerpo legal que les otorgue la ciudadanía que les fue sustraída por una crisis absurda que obligó a sus padres a convertirse en «retrato en estante de vista diaria», en ese intercambio de whatsapp, en esos mini vídeos que nos mandan sus padres para que veamos sus más mínimos progresos y podamos sentir que a pesar de la distancia estamos en su vida. Y nos pongamos muy cursis y se nos caiga la baba mientras le enseñamos a conocidos y extraños la más reciente morisqueta.
De los tres hijos de mi marido, tres ya no están. A la nieta la conocimos por skype. Y tenemos los celulares y IPad repleto de fotos de ella. Va con nosotros a todas partes. Pero aún no hemos podido cargarla, olerla, abrazarla, amapucharla, besarla, jugar con ella el «acatá», decirle en vivo y en directo cuánto la queremos. No hemos podido susurrarle un arrorró ni arrullarla con esa canción de cuna que comienza con un Gloria al Bravo Pueblo.
Los «viejos» nos reunimos alrededor de mesas sabatinas y domingueras y hablamos de ellos; nos enseñamos fotos y toda conversa termina en un «los muchachos están bien». Sí, por fortuna están bien, trabajando, luchando, progresando, viviendo, pero lejos, tan y tan lejos que esa lejanía nos estruja el corazón y nos obliga a ahogar sollozos. Porque lo nuestro es conjugar el verbo nostalgiar en primera persona del plural. Los niñitos nos hacen falta cada día, cada hora, cada minuto. Y nos aquietamos la angustia pensando que cada día, cada hora, cada minuto que no están aquí, es ganarle a la muerte, al secuestro, al asalto, al desempleo o el subempleo, al odio que se enseñoreó.
Hemos logrado, a punta de constancia y perseverancia, que los hijos y sobrinos nos permitan estar en sus vidas cotidianas. Que nos sigan pidiendo la bendición. Queremos que nos echen de menos pero no que sufran por la distancia. Queremos formar parte de su vida, no ser una parcela cercada. Tenemos el síndrome del nido vacío, pero no vacía el alma. Por suerte, ellos entienden la situación. Y nos abren las puertas de sus corazones. Nos piden consejo y recetas de cocina de platillos criollos cuyos ingredientes ya no podemos conseguir en Venezuela pero que ellos pueden adquirir doquiera que están. Y luego nos mandan fotos de cómo les quedó la delicia. Se nos hace agua la boca y se nos mojan las ojeras. Hacen amigos de múltiples nacionalidades. Y a ellos les cuentan de ese país que tuvieron que dejar.
Hijos amados, sobrinos queridos, nietos adorados, el amor hace puentes. No lo olviden nunca. Estamos en alguna parte por encima del arco iris. Sobre esa luminosa senda caminamos. Ese puente llega a cualquier parte. Si al país le pusieron delante un espantador, las puertas de nuestros corazones siempre estarán abiertas.








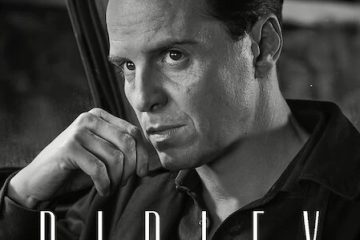



Un comentario
Bellísimo articulo. Mi familia también es enorme y esta dispersa por el mundo. También crecimos en esos mismos domingos familiares y a;oramos estar juntos otra vez.