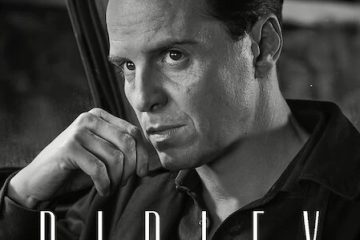Por: Asdrúbal Aguiar

Desde el 2000 participo de las asambleas y trabajos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), arraigado en una añeja convicción, obra de mi experiencia personal, desde cuando friso apenas los 22 años y dirijo la agencia de noticias IPS en Caracas.
Recibo mí carné nacional de periodista por la ONAPED en 1971, tachada por la izquierdista AVP – no existía el colegio – como reducto de la derecha mediática. Era natural la divisoria maniquea. El clima de la bipolaridad internacional dominaba. Pero aprendí que donde media la censura o la autocensura a la libre expresión y al debate de las ideas, mueren las posibilidades de la política y la democracia, cediendo la razón de ser de la vida humana.
La relación de la prensa con el poder y quienes lo ejercen – sobran ejemplos en Venezuela, hasta 1998 – es muy dura y conflictiva. Quiérase o no el periodismo tiene por norte inexcusable controlar y escrutar al mismo poder y denunciar a quienes abusan, en sede de la opinión pública, más allá de los ámbitos de la representación popular.
Los políticos – también lo fui – demandan, machaconamente, neutralidad y veracidad en los comunicadores; casi les exigen enajenarse como personas – ser carpinteros de la noticia – o sustituir a los jueces, únicos capaces de declarar la “verdad judicial”, con base a pruebas controvertidas que, al caso, siempre las revisan sus superiores.
Con la instalación de la mordaza a los medios y su perversa cultura modeladora de los hábitos políticos por Hugo Chávez, se acusa de mentirosos a los periodistas. Se descalifica sistemáticamente su oficio, generalizándose, por empeñado éste en matar a la democracia, fracturándole su columna vertebral: Están tarifados, sirven a la oligarquía, ¿cuánto te pagan o para que medio trabajas?, es la afirmación, la pregunta obstinada del mismo Chávez ante quien le interpela y denuncia actos de corrupción en su gobierno, como el celebérrimo Plan Bolívar 2000.
El ser humano, agente y destinatario de la información, medra afectado por el fenómeno corriente de la sobreabundancia informativa, que es cierto y acaso causa desinformación en los desprevenidos. Ello impide o dificulta, dada la misma velocidad que tiene lugar en la generación de las informaciones por razones de la deriva digital y del sentido de oportunidad en espacios comunicacionales cada vez más competitivos, una construcción de visiones racionales sobre el momento.
Somos presas del dilema que cita con propiedad Pierre Bordieu sobre “la relación entre el pensamiento y la velocidad”. El receptor de la información tiene poco tiempo “para hacer una pausa y pensar dos veces antes de emitir un juicio”. Se trata, sin embargo, de un problema o fenómeno cuyo origen no reside ni en el medio ni en el periodista sino en el comportamiento sedentario o lerdo del receptor de la información, o en la gravedad de la circunstancia que aquél y éste observan, recogen de distintas fuentes, y tienen el deber de trasladar al público, oportunamente, sin dilación que implique censura y traición moral del oficio.
La premisa ética no es, pues, la de informar con exactitud y verdad: «El periodista debe informar con fidelidad acerca de los hechos cuyo conocimiento haya procurado diligentemente y con ánimo de confirmación», tal y como lo dispone el célebre fallo judicial New York Times vs. Sullivan, de vigencia en las Américas.
Thomas Jefferson, en discurso que pronuncia en 4 de marzo de 1805 para inaugurar su segundo mandato presidencial, recuerda que es el juicio público o del público el que “corregirá los falsos razonamientos y opiniones después de escuchar por entero a todas las partes”; de donde vale el planteamiento kantiano en cuanto a que es sólo la libre confrontación de las opiniones, incluso de las más duras y acres, la única que permite al término ponderar los contenidos de la verdad.
La fuente y, si posible, la pluralidad de fuentes sobre los hechos o los motivos que dan origen a una información valen a falta de elementos inmediatos, fácticos o documentales de convicción; ya que, de otra manera, la información perdería su valor y significado, derivando en una suerte de autopsia, que es más propia para los médicos forenses de la historia. Piénsese, por un momento, en los desafíos que se le plantean y obligan al “periodismo de soluciones o de servicio”, agudamente comentado por Hugo Aznar en su libro sobre Ética de la comunicación y nuevos retos sociales.
Cabría preguntarse, así las cosas, si por la falta de probanzas pueden omitirse u obviarse, éticamente, informaciones rectamente obtenidas, que no estén fundadas en la mala fe o en el desprecio abierto por la verdad y de las que dependa la sucesión o no de un hecho fatal y perjudicial para la colectividad y para su vida institucional o democrática.
“Hay falta de veracidad, cuando no se corresponden los hechos y circunstancias difundidas, con los elementos esenciales de la realidad”, dicen los jueces al servicio de la revolución en Venezuela. Los otros, demócratas, convienen en lo sustantivo, a saber, que el ser humano vive constreñido por la Verdad y la persigue; pero ni es ni posee como humano a la Verdad en sí misma y mal puede o mal puede pedírsele, de suyo, que la transmita. Debe perseguirla, sólo eso, con diligencia y buena fe.
Lea también: «Los tiempos en la política«, de Asdrúbal Aguiar