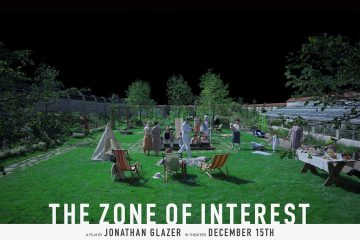Aplicaciones y redes sociales son gratuitas solo en apariencia. No pagamos por ellas porque el producto es otro: nuestro tiempo
Publicado en: El País
Por: Irene Vallejo
Igual que tú, el niño siente la impaciencia del deseo —lo quiero ya—, pero no puede comprender la razón de la prisa. Para qué sirve la rapidez, cuando el placer consiste en entretenerse, remolonear y ser lentos. Qué inexplicables le parecen vuestras bruscas urgencias, los espabila, los venga vamos, los así no llegaremos nunca. Experto en demoras, se recrea en cada juego, en el peldaño de cada escalera, en cada excursión, como una historia interminable. Tu hijo intuye que el amor exige prodigalidad temporal. Si quieres a alguien, le das tu sosiego, tu desaceleración, tu olvido de los relojes.
En los años setenta, antes de la expansión de Internet y los primeros móviles, un autor de literatura infantil, Michael Ende, escribió una fábula visionaria sobre el saqueo de nuestro tesoro temporal. Los habitantes de una gran ciudad empiezan a recibir la visita de unos misteriosos hombres vestidos de gris, agentes de la Caja de Ahorros del Tiempo. Estos persuasivos recién llegados prometen suculentos intereses a la gente que deposite en su banco las horas ahorradas cada día: en lugar de media hora, dedique un cuarto de hora a cada cliente; reduzca el contacto cotidiano con su anciana madre a unas breves palabras; mejor aún, alójela en un buen asilo, pero barato, donde cuidarán de ella; no pierda ni una fracción de sus preciosos días en cantar, leer o en compañía de sus amigos. Los traficantes de tiempo van conquistando calladamente la sociedad, sin ninguna resistencia. La ansiedad, la urgencia y una prisa obsesiva se apoderan de la gente, que sigue ciegamente los consejos de los trajeados hombres grises tomándolos por decisiones propias. “Un negocio difícil, sangrarles el tiempo a los hombres, segundo a segundo. Nosotros nos lo quedamos, lo necesitamos, lo ansiamos. No sabéis lo que significa vuestro tiempo. Pero nosotros lo sabemos y os lo chupamos hasta la piel. Y necesitamos más, cada vez más”. Solo Momo, una niña huérfana que vive entre las ruinas de un anfiteatro romano, y la mágica tortuga Casiopea consiguen desenmascarar y derrotar a los grises banqueros que aspiran el humo de instantes usurpados.
Frente a nuestro empeño en digitalizar la educación, los gurús informáticos de Silicon Valley están criando a sus hijos sin pantallas. En los carísimos colegios privados de la meca tecnológica, los niños hacen sus cuentas con lápiz, cuartillas y arcaicas pizarras provistas de tizas de colores. Algo huele a podrido en California, cuando los propios cocineros prohíben a su familia saborear el mismo plato que nos ofrecen.
En la mitología clásica existió una divinidad llamada Momo, como la niña de Ende. La legendaria Momo encarnaba la burla irreverente hacia todos, incluso contra los habitantes del Olimpo: opinaba con ironía que la creación de los seres humanos estaba sobrevalorada. A su juicio, los dioses deberían haber previsto una pequeña puerta en el pecho que permitiera vigilar nuestras verdaderas ideas y sentimientos sinceros. No imaginaba que, algunos milenios más tarde, regalaríamos con ligereza datos vitales sobre nuestra salud, nuestras ideas políticas y nuestros secretos, auténticas semillas de control. Hoy, esa portezuela que soñó Momo existe, y ciertas empresas la abren para hurtarnos el tiempo y la intimidad con la ganzúa de nuestras horas cautivas.
Lea también: « Alicia en el país de los funambulistas»